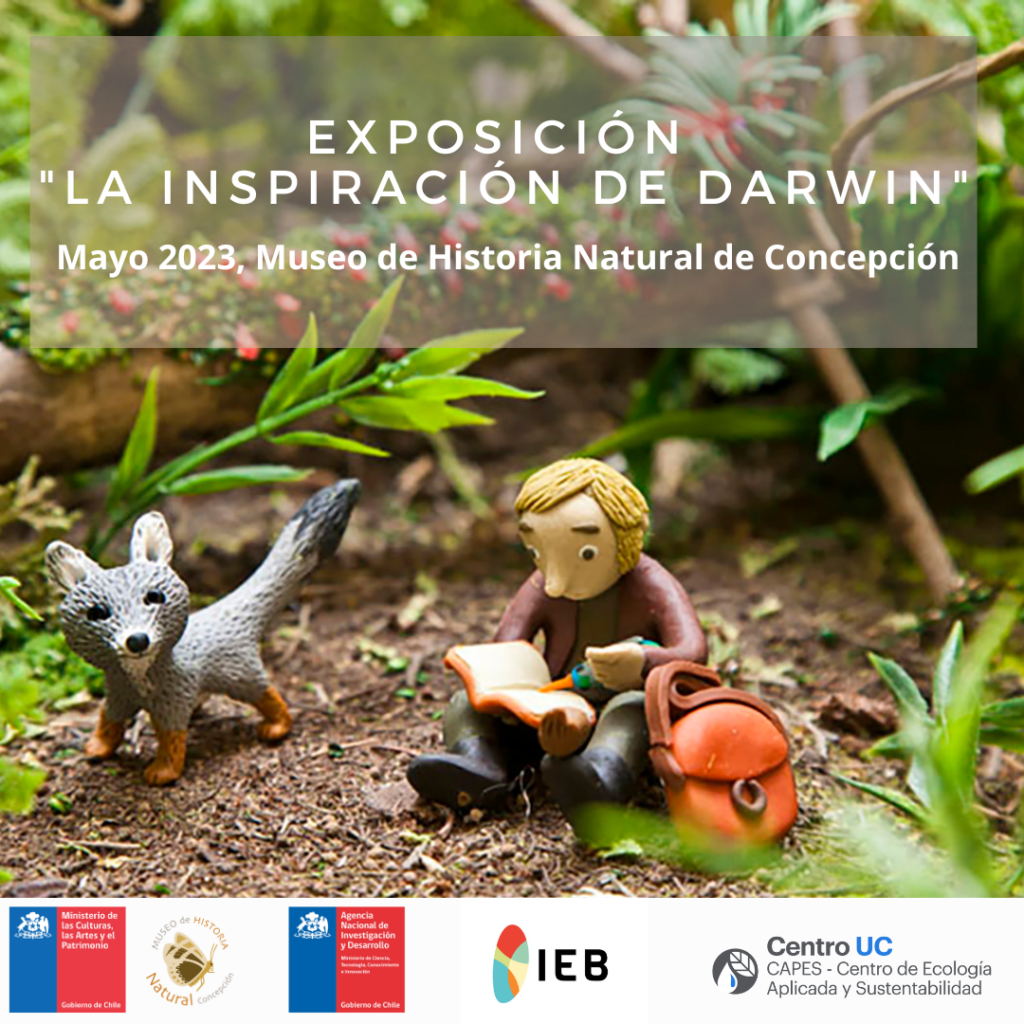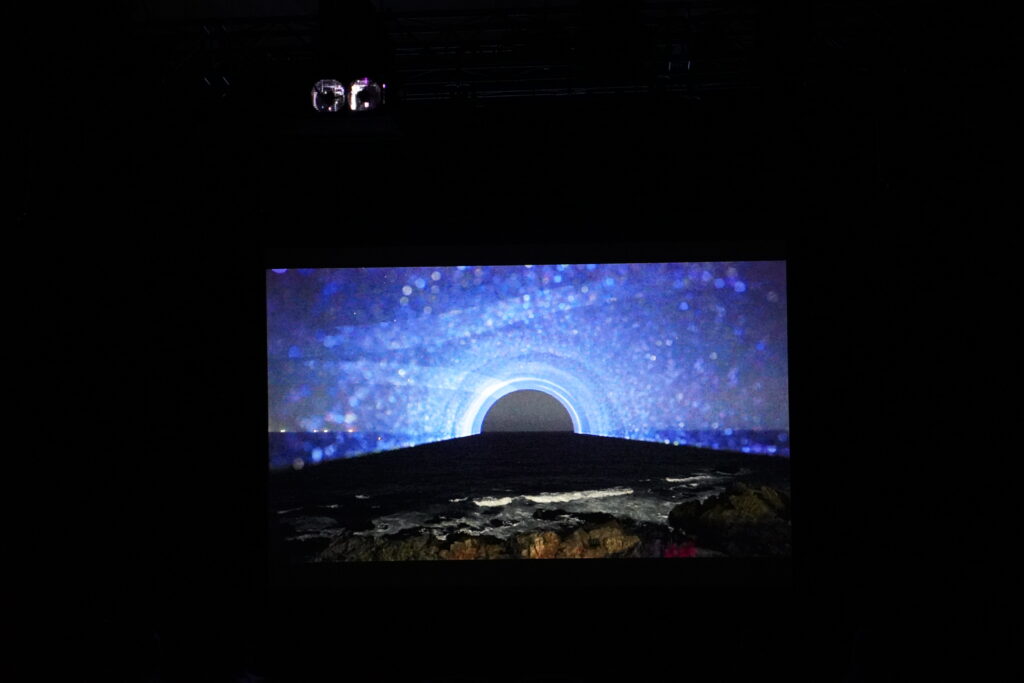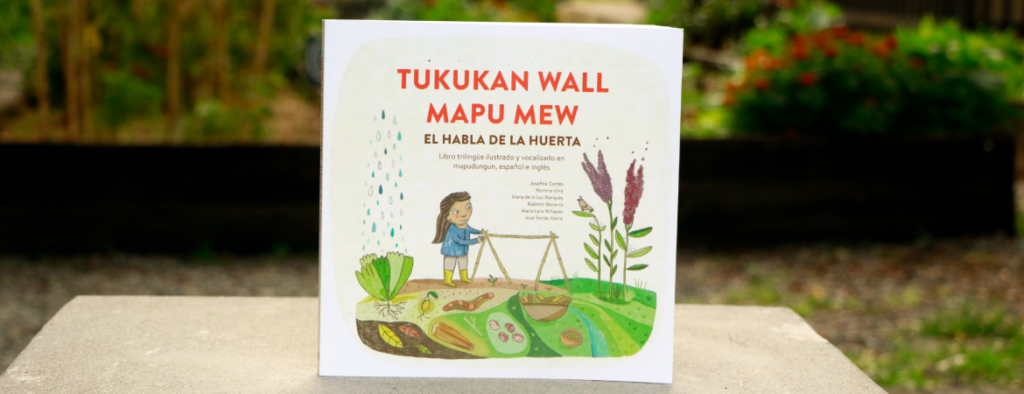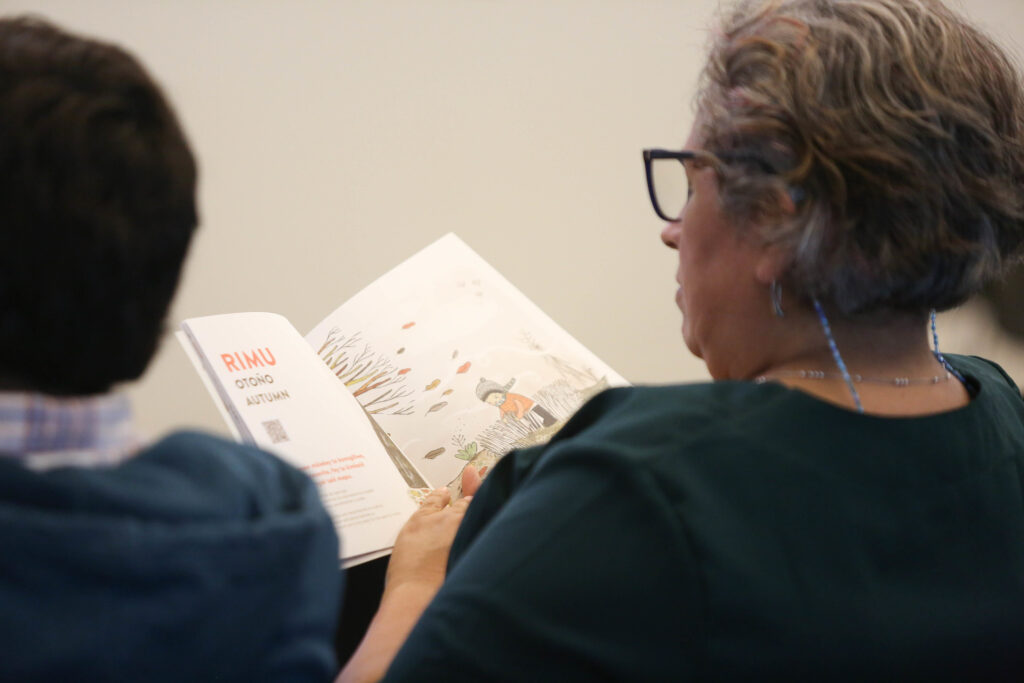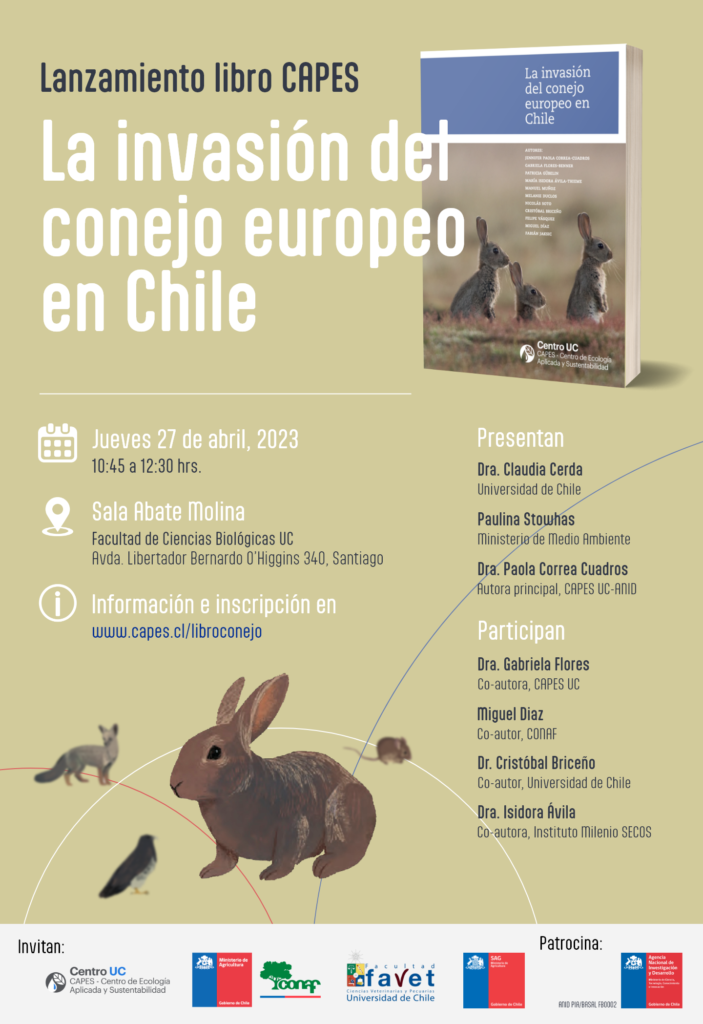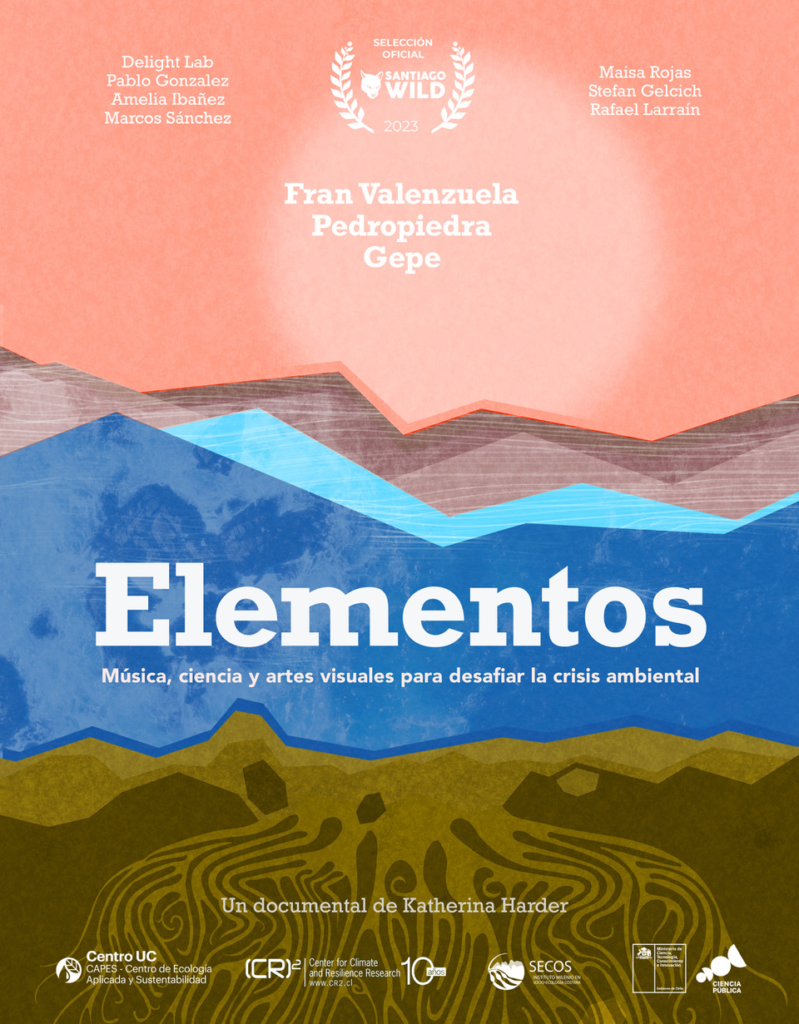Un grupo de investigadores nacionales revisó los últimos 50 años de literatura científica generada en Chile para determinar cuánto sabemos sobre este ecosistema, uno de los más amenazados en el mundo, y los beneficios que trae a las personas.

Ecosistemas como bosques, océanos y humedales son esenciales no sólo para la vida de los organismos que habitan en estos lugares —y son parte constitutiva de ellos— sino también para nosotros, los seres humanos. Sin árboles de dónde extraer madera, no podríamos edificar viviendas; sin el agua de ríos y lagos, no tendríamos qué beber, y sin un suelo rico en nutrientes y microorganismos, ninguna de las plantas que nos alimentan podría crecer ni desarrollarse.
Los múltiples beneficios que entrega la naturaleza a los seres vivos, y especialmente a los seres humanos, se conocen como “servicios ecosistémicos”, y aun cuando muchos de ellos son ampliamente conocidos por la mayoría de nosotros (como los ya mencionados), hay otros cuya importancia aún no ha sido del todo estudiada, ni mucho menos valorada.
Es el caso, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que provee el bosque y matorral esclerófilo de la zona central de Chile, un complejo sistema ecológico que abarca casi 14 millones de hectáreas —distribuidas entre los paralelos 31 y 37 del territorio nacional—, comprende 10 tipos distintos de vegetación, y alberga a cientos de especies endémicas de nuestro país, es decir, que solo están presentes en esta parte del mundo.
Para ayudar a resumir lo que sabemos hasta ahora acerca de los beneficios que proveen los bosques y matorrales esclerófilos a los seres humanos, un grupo de investigadores nacionales encabezados por la académica de la Universidad de Los Lagos, Dra. Cecilia Smith, revisó los últimos 50 años de literatura científica generada en Chile sobre este ecosistema, uno de los más amenazados por el cambio climático, la urbanización y el cambio de uso del suelo en el mundo.
Todo, para proveer un análisis de base que sirviera de insumo para la evaluación de estos frágiles ecosistemas, en pos de su conservación, restauración y estudio.
Sus resultados fueron publicados recientemente bajo el título “Ecosystem services of Chilean sclerophyllous forests and shrublands on the verge of collapse” en la revista Journal of Arid Environments.

Servicios en declive
Los bosques y matorrales esclerófilos de Chile son uno de los 5 ecosistemas de tipo mediterráneo existentes en el mundo. Considerados en estado vulnerable, en peligro o en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), estos ecosistemas se desarrollan usualmente en suelos altamente erosionados y con serias limitantes físicas, tales como laderas escarpadas y con pobre infiltración de agua.
Según el estudio, el declive del bosque y matorral esclerófilo en Chile se atribuye principalmente a la expansión de las tierras agrícolas, la urbanización y los incendios. La conversión de bosque esclerófilo a suelo agrícola, por ejemplo, ha sido especialmente severa durante las últimas décadas: un estudio corroboró que, entre 1975 y 2007, la pérdida de bosque en esta zona fue mayor que durante cualquier período anterior.
El impacto del cambio climático en la región también se ha sentido, principalmente a través de una “mega-sequía” que se extiende en esta zona por más de 12 años, asociada a un déficit de lluvias de un 38% en durante la última década. Se trata del evento de escasez hídrica más severo de los últimos 700 años.
Es así como la disminución global de las precipitaciones, sumado a un aumento en las temperaturas, ha causado un alza en la mortalidad de los árboles y el declive de estos bosques y los servicios que proveen, como evidencia el proceso de pardeamiento que, hasta 2017, había sufrido el 30% de los bosques chilenos.

Para el investigador de CAPES UC y académico de la Universidad de Chile, Dr. Juan Ovalle, uno de los coautores del estudio, la pérdida del bosque esclerófilo “es un problema que afecta directamente el bienestar humano en múltiples formas, incluyendo la salud, la seguridad alimentaria, la economía y las actividades al aire libre. Por ejemplo, en ciudades altamente pobladas de zonas precordilleranas (como Santiago) la deforestación puede afectar la calidad del aire y del agua, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra (e.g. Cajón del Maipo)”. Ovalle también explica que la pérdida de servicios ecosistémicos dentro del bosque esclerófilo puede tener un impacto económico significativo en las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento. Por ejemplo, “en la zona central de Chile, los viveros de especies nativas dependen de la provisión de semillas de los árboles y arbustos de áreas silvestres (colectan en cerros, quebradas, valles, etc). Si este servicio de provisión se pierde producto del cambio de uso de suelo o de la mortalidad de la copa por sequía, entonces la disponibilidad del material de propagación disminuye, afectando directamente a los viveros y propagadores de especies nativas”, detalla.
Lo que no sabemos
Smith, Ovalle, y el equipo de especialistas a cargo de la revisión (entre los que se encuentra el también investigador CAPES, Marcelo Miranda), hallaron 158 estudios que, ya sea usando o no el concepto de “servicio ecosistémico”, describen, identifican y/o evalúan los beneficios sociales y ambientales derivados de los bosques y matorrales esclerófilos chilenos desde 1974 a 2022, incluyendo reportes técnicos, tesis y literatura científica.
Dentro de estas publicaciones, los servicios más frecuentemente reportados fueron los de provisión, con 86 trabajos, seguidos de los servicios de regulación (61) y culturales (29) (en algunos casos, un mismo estudio investigó sobre uno o más servicios).
Para los investigadores, si bien en los últimos 15 años se aprecia un alza en el número de publicaciones dedicadas a la identificación y análisis de servicios ecosistémicos—coincidente con la publicación de la Evaluación Milenio de Ecosistemas, el año 2005— los servicios que otorgan los bosques y matorrales esclerófilos de Chile siguen siendo, hasta hoy, escasamente cuantificados, y usando, para ello, variables sobre simplificadas como indicadores de medición.
“A pesar de la importancia de los SE para el bienestar humano y el desarrollo sostenible, su conocimiento en Chile aún es limitado y fragmentado”, comenta Ovalle, “por ejemplo, se han realizado algunos estudios sobre servicios específicos, como la provisión de agua y la regulación del clima en la cuenca del río Maipo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los bosques nativos de la región de Valdivia, y el papel de los humedales en la mitigación del cambio climático en la Región Metropolitana de Santiago. Específicamente para bosque esclerófilo, el conocimiento sobre sus servicios ecosistémicos era casi nulo”. Los investigadores descubrieron que, por ejemplo, los servicios relacionados con biodiversidad animal, como polinización y control de plagas, siguen siendo poco conocidos y estudiados, y a medida que fenómenos como el calentamiento global sigan reduciendo de forma significativa el suministro de agua en los climas mediterráneos, estudios referidos a la regulación y provisión de este elemento serán cada vez más necesarios.

Lo que sabemos
Así y todo, el equipo de investigación logró pesquisar 19 servicios ecosistémicos distintos con una o más publicaciones a su haber. Estos beneficios, divididos en servicios de provisión, regulación y culturales (usando la clasificación elaborada por la misma Evaluación Milenio de Ecosistemas, y el Common International Classification of Ecosystem Services, o CICES), fueron debidamente detallados y explicados en el trabajo.
Entre los servicios de provisión, por ejemplo, los investigadores resaltaron el rol del peumo (C. alba), el boldo (P. boldus) y el espino (Acacia caven), árboles y arbustos característicos del esclerófilo, en la suministro de leña y carbón, especialmente para las grandes ciudades; el espino es particularmente aprovechado por su alto valor calórico: los bosques más densos de este arbusto pueden proveer hasta 20 mil kg de biomasa por hectárea al año, y su venta como carbón puede llegar a las 264 toneladas anuales.
Otro producto de exportación provisto por el bosque esclerófilo es la fruta de la palma chilena, o Jubea chilensis, la cual es exportada mayoritariamente a los EEUU. Lo mismo ocurre con el jarabe (o sirope) producido a partir de la savia de esta especie endémica, el cual se vende tanto a mercados nacionales como internacionales.
Pero si nos referimos exclusivamente a los servicios de provisión, sin lugar a dudas el más estudiado por las científicas y científicos chilenos es el asociado al uso medicinal que se hace de estos ecosistemas: aproximadamente un tercio de las plantas nativas chilenas poseen valor medicinal, y la mayor parte de ellas proviene de los bosques y matorrales esclerófilos. El producto forestal no maderable más exportado desde Chile, de hecho, es la corteza del quillay (Quillaja saponaria), usada como detergente, insecticida, ungüento para la piel, adyuvante para vacunas (entre ellas, la de COVID-19), y carbonatador de bebidas gaseosas, y las hojas de boldo, usadas en infusiones curativas debido al alcaloide boldina, presente en éstas.
Otros servicios de provisión mencionados en el artículo son el abastecimiento de propágulos (esto es, semillas, esquejes o bulbos de una especie vegetal que, al plantarse separadamente, permiten el desarrollo y propagación de nuevos individuos de la especie), la producción de miel derivada principalmente de plantas endémicas del territorio (y cuya venta fluctúa entre las 7 y 11 toneladas al año), a extracción de suelo orgánico (tierra de hoja) para la jardinería, y la provisión de comida y sombra para el ganado.
Servicios culturales y de regulación
El bosque y matorral esclerófilo, sin embargo, no sólo provee a los seres humanos de bienes y servicios directos para su consumo o explotación. También son vitales en la regulación del clima y otros procesos naturales de los cuales las personas dependen directamente. Tal es el caso de la vegetación ribereña presente en las laderas andinas y preandinas chilenas, la cual es esencial en la prevención de eventos climáticos extremos como aluviones e inundaciones.
“Diversos estudios han comprobado que la cobertura natural que proveen los árboles del bosque esclerófilo impide la erosión y reducen la pérdida de suelo de manera mucho más efectiva que el terreno agrícola o las plantaciones forestales” advierten los investigadores. Lo mismo ocurre con la disponibilidad de agua para el consumo humano que permiten estas especies (adaptadas a un consumo hídrico bajo) en comparación con cultivos frutales como los cerezos y las plantas, que demandan mayor cantidad de agua para su crecimiento.
Otros servicios de regulación entregados por el bosque esclerófilo y mencionados en el estudio, son la purificación del aire mediante la captación de partículas contaminantes; el secuestro de carbono a través del suelo y la vegetación, el mantenimiento de la calidad de los suelos (mediante la abundante presencia, por ejemplo, de micorriza arbuscular), el control biológico de plagas y enfermedades, servicios de polinización, y el rol regulador de los insectos del esclerófilo como descomponedores de desechos.
Finalmente, los investigadores describieron aquellos servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar cultural y espiritual de los hombres y mujeres que tenemos la suerte de vivir junto a estos bosques y matorrales, los cuales, por no ser tangibles, suelen ser menospreciados o subvalorados a la hora de evaluar el impacto positivo que tiene el esclerófilo en nuestras vidas.
El aumento del turismo ambiental, y con ello el incremento en la valoración del bosque esclerófilo como un proveedor de tranquilidad y belleza escénica entre las personas, son pruebas de la fuerte conexión entre la experiencia de lo natural y el bienestar humano. A nivel cultural, distintas evaluaciones llevadas a cabo en la región Metropolitana mostraron que, para el 41% de los encuestados, el servicio más valioso entregado por su entorno natural era el sentido de pertenencia. Otros estudios han demostrado que la presencia del bosque esclerófilo está asociada a la preservación de actividades económicas tradicionales, las cuales, a su vez, se vinculan con herencias culturales e identidad local.
“Este artículo”, concluye Juan Ovalle “probablemente, es el primer esfuerzo conjunto en estudiar aspectos poco conocidos de un ecosistema (Bosque esclerófilo) que actualmente está al borde del colapso producto de la sequía y la historia de uso”.

Texto: Comunicaciones CAPES