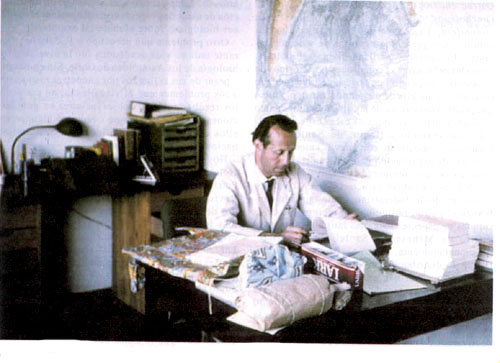Bioquímico, Doctor en Ciencias Biológicas con Mención en Genética Molecular y Microbiología y Máster en Bioinformática, el trabajo de Danilo Pérez Pantoja, investigador de la línea 2 de CAPES y académico en la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, se ha enfocado en comprender las rutas metabólicas de las bacterias y, en última instancia, comprender cómo estos microorganismos evolucionan tan rápidamente, adaptándose a los compuestos liberados por el ser humano a la biosfera.
Desde que en 1953 Watson y Crick revelaron la forma de doble hélice de la molécula de ADN, la genética molecular, y posteriormente la genómica, han tenido avances impresionantes. Danilo Pérez Pantoja trabajaba en el laboratorio de Bernardo González en la Universidad Católica, realizando su doctorado cuando a inicios de los 2000 se comenzó a vivir el auge de la genómica, lo que motivó al investigador a especializarse en bioinformática para así tener las herramientas necesarias para analizar los genomas que se estaban secuenciando.

Danilo Pérez Pantoja nació en Santiago, estudió la educación básica en el Colegio Claretiano de San Miguel y en 7° básico entró al Instituto Nacional de Santiago, desde donde ingresó a estudiar Bioquímica en la Universidad de Chile. Su interés en la ciencia partió cuando era niño “veía esos documentales de vida salvaje, disfrutaba de los programas de Jacques Cousteau o Félix Rodríguez de la Fuente, grandes documentalistas de los 80”, recuerda Danilo, “esa afición por aquel tipo de temas hacía que me interesara por la asignatura de Ciencias Naturales, y luego ya en cursos superiores, por biología y química, asignaturas por las que me motivaba y donde mejor me iba”.
Y así, un poco a ciegas, entró a estudiar Bioquímica y cuando estaba por terminar la carrera ingresó a hacer la tesis de pregrado al laboratorio de Bernardo González y allí se quedó a hacer el doctorado en Ciencias Biológicas con Mención en Genética Molecular y Microbiología. Luego, sus pasos lo llevaron a Madrid, España, para realizar un Postdoctorado en el Centro Nacional de Biotecnología, y junto a eso, un Máster en Bioinformática en la Universidad Complutense de Madrid. Al terminar volvió a Chile, a la Universidad de Concepción como Profesor Asistente, donde estuvo dos años, y el 2017 se trasladó de regreso a Santiago, a la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, donde actualmente es Investigador del Programa Institucional de Fomento a la I+D+i (PIDi), y dirige el laboratorio de Genómica Microbiana y Biotecnología.
De la bioquímica a la bioinformática
A fines de los años 90 y comienzos del 2000 estaba iniciando la revolución genómica, y se estaban publicando los primeros genomas de los organismos más importantes como modelos biológicos. También se desarrollaba el esfuerzo internacional del Proyecto Genoma Humano, que completó su secuenciación en 2003. “De la mano con el desarrollo de la genómica vino el desarrollo de la bioinformática”, señala Pérez Pantoja, “la genómica genera muchísimos datos, por lo que se necesitan herramientas computacionales para manejarlos. Básicamente, la genómica genera muchísimas secuencias biológicas, y para manejarlas y extraer la información relevante se necesitan herramientas informáticas”.
El bioquímico se da cuenta de la avalancha de datos que significaba toda esta secuenciación de genomas y que para entenderlos había que adquirir estas habilidades informáticas: “Yo deseaba tener el control de la información, es decir, que si me entregaban la información cruda de un genoma quería tener las herramientas para manejarla y no depender de nadie que hiciera el análisis bioinformático por mí, para recién enterarme de lo que el genoma me iba a develar”.
La evolución de las bacterias
Las bacterias han aprendido en muy poco tiempo a metabolizar compuestos xenobióticos, aquellos que han sido sintetizados por el ser humano y no están presentes naturalmente en el medio ambiente, lo que habla de cuán rápido evolucionan estos microorganismos. “Imagínate que son compuestos que han aparecido en el ambiente hace apenas unos 100 años, porque la industria de la síntesis orgánica se ha desarrollado fundamentalmente a partir del siglo XX, momento en que se empiezan a sintetizar muchos compuestos que no existían en el ambiente o al menos no estaban presentes en las cantidades que hoy sí lo están. Y las bacterias han sido capaces de evolucionar rápidamente para degradar estos compuestos. Estudiar cómo las bacterias hacen esto, es estudiar cómo funciona la evolución al fin y al cabo”, explica con entusiasmo Danilo Pérez Pantoja.
Las bacterias han sido muy hábiles en establecer rutas metabólicas nuevas para compuestos que no existían en la biósfera, esto desde un punto de vista de ciencia fundamental y también aplicada es un tema interesantísimo porque si no fuera porque las bacterias evolucionan así de rápido, estos compuestos permanecerían muchísimo más tiempo en el ambiente. Un ejemplo paradigmático de esto es la investigación desarrollada en torno a compuestos nitroaromáticos como el explosivo TNT (trinitrotolueno) y su precursor sintético, el dinitrotolueno. Las plantas que producen explosivos generan residuos de estos compuestos, y equipos de científicos que trabajan desde los años 80 del siglo pasado, han aislado microorganismos que degradan estos compuestos a lo largo de varios años, desde los mismos sitios donde se producen, y han descubierto que “cada vez se aislaban mejores microorganismos degradadores. Es decir, las bacterias cada vez se habituaban más a utilizar ese contaminante como sustrato y perfeccionaban sus rutas metabólicas”, indica Danilo.
“Nosotros, en conjunto con colaboradores de España, trabajamos con algunos de esos microorganismos y estudiamos qué mecanismos moleculares son responsables de que esas bacterias fueran evolucionando para convertirse en mejores degradadores de ese compuesto”, cuenta el investigador, “ese es uno de los temas que más me motiva, entender ese tipo de procesos evolutivos, el cómo las bacterias demuestran que la evolución está ocurriendo aquí y ahora; y verlo en un caso tan paradigmático como el de los explosivos nitroaromáticos, ha sido muy reconfortante para mí y seguimos revelando aspectos de ese tema”.
Genómica microbiana e Ingeniería metabólica
El primer paso en el análisis genómico de un microorganismo es obtener la secuencia de su genoma, luego hay que leer esa secuencia, entender qué nos dice, y para interpretar lo que esa secuencia contiene se usan herramientas bioinformáticas. “En mi caso particular, como ya indiqué, yo trabajo con bacterias”, explica Danilo, “secuenciamos el genoma de una bacteria de interés y a partir de su secuencia, obtenemos buena parte de la información respecto a las rutas metabólicas que esa bacteria posee”.
Lo que no muchas personas conocen es que las bacterias son muy diversas metabólicamente, mucho más diversas, por ejemplo, que los animales. La mayoría de los animales tienen las mismas reacciones metabólicas, hay variaciones evidentemente, pero no existe una diversidad metabólica como en estos microorganismos. Cada bacteria tiene muchísimas vías metabólicas, las que además son distintas entre una especie bacteriana y otra, e incluso dentro de miembros de la misma especie, y esto permite que sean capaces de adaptarse a ambientes diversos.
Por otro lado, con la genómica microbiana también es posible hacerse una idea muy acabada de las relaciones de parentesco filogenético de una bacteria con otras bacterias, de su capacidad de comportarse como patógeno o de tolerar condiciones ambientales adversas, y por supuesto de qué rutas metabólicas posee este microorganismo, entre muchas otras características. Y a partir de esas características metabólicas predichas por la genómica podemos intentar modificarlas a nuestro favor mediante ingeniería metabólica.
“La ingeniería metabólica es el conjunto de aproximaciones o herramientas que permiten intervenir racionalmente el metabolismo de un microorganismo”, profundiza Pérez Pantoja, “se puede construir una ruta metabólica nueva, que no existe en la naturaleza o, al menos no ha sido descrita. Es posible incorporar en un único microorganismo genes que codifican enzimas provenientes de otras bacterias, y ensamblar por partes una ruta metabólica novedosa; por ejemplo, para degradar un compuesto contaminante. Básicamente se pueden recrear aceleradamente los procesos evolutivos que ocurren en los ambientes microbianos, mediante la transferencia de genes entre bacterias en el laboratorio. ¿Qué genes debo introducir o remover de una bacteria? Esa información la puedo obtener a partir de su genoma”.
Aplicaciones biotecnológicas para la agroindustria
En el Laboratorio de Genómica Microbiana y Biotecnología de la UTEM (ver foto central), trabajan con la idea de generar conocimiento nuevo inspirados por una posible aplicación. Entre las investigaciones que están desarrollando está la identificación de enzimas microbianas con la capacidad de remover compuestos contaminantes de vinos, Danilo relata que “en enología existen las “wine faults”, o fallas del vino, que corresponden a defectos en las percepciones organolépticas generadas y que disminuyen su calidad. Una de estas “wine faults” puede ocurrir durante la crianza del vino por la presencia de una levadura contaminante que genera compuestos volátiles otorgando notas poco agradables al paladar, y que es conocido como carácter Brett”. Ellos están secuenciando genomas de bacterias que poseen enzimas con la capacidad de eliminar esos compuestos, y así lograr determinar y caracterizar los genes responsables de esas enzimas, las que eventualmente podrían ser usadas como herramientas biotecnológicas en algún proceso que permita recuperar esos vinos que han perdido calidad.
El otro compuesto con el que trabajan es el escatol, que como su nombre lo indica, hace referencia a lo escatológico, porque es un compuesto generado en el intestino de los mamíferos, por la fermentación incompleta de algunos aminoácidos por bacterias intestinales y es responsable en buena parte del olor de las heces. Este compuesto, junto a otros, constituye un problema importante en las plantas de producción de carne porcina, las que generan este tipo de residuos, denominados purines, los que provocan inconvenientes por su pestilencia si no son adecuadamente tratados. “Nosotros aislamos bacterias que degradan ese compuesto, eliminándolo completamente, y secuenciamos sus genomas para identificar los genes que codifican las enzimas involucradas en su eliminación; y también estamos en el proceso de estudiarlas, para eventualmente considerar su uso, o el del microorganismo íntegro, en un proceso de depuración del escatol que podría estar basado en un biofiltro por ejemplo”, indica Pérez-Pantoja.
Ambas líneas de investigación fueron parte del proyecto Anillo “GAMBIO – Genomics and Applied Microbiology for Biodegradation and Bioproducts”, que terminó a principios del 2021, y en que participaron también las Universidades Federico Santa María de Valparaíso y La Frontera de Temuco, y donde aún hay artículos y colaboraciones por cerrar.
El otro gran interés de investigación del bioquímico y bioinformático son las rutas de degradación de cierto grupo de contaminantes ambientes, conocidos como contaminantes emergentes. Estos contaminantes se liberan al medio ambiente por su utilización en la vida diaria de cada uno de nosotros, como por ejemplo ingredientes de cosméticos o filtros solares, productos de limpieza, medicamentos, aditivos alimentarios entre muchos otros. Danilo señala que “muchos de los contaminantes emergentes tienen la característica de ser xenobióticos, es decir, compuestos que nunca han estado en la biosfera antes de que el hombre los inventara, y son buenos modelos para estudiar la evolución de rutas metabólicas como ya señalé”.
Las bacterias se van adaptando rápidamente a la aparición de estos nuevos compuestos para obtener provecho de ellos, y en ello son las grandes maestras de todos los seres vivientes en la Tierra por su rápida evolución. Se adaptan al ambiente que sea, si se encuentran con contaminantes se adaptan para utilizarlos, si están bajo estrés por alguna condición extrema de radiación UV, acidez o salinidad, por ejemplo, también logran colonizar esos ambientes y crear su nicho; ellas son modelos muy útiles para conocer cómo la vida se abre paso en nuestro planeta y eso es lo que empuja a Danilo Pérez Pantoja a seguir investigando.
Texto: Comunicaciones CAPES
Créditos imágenes: Danilo Pérez-Pantoja