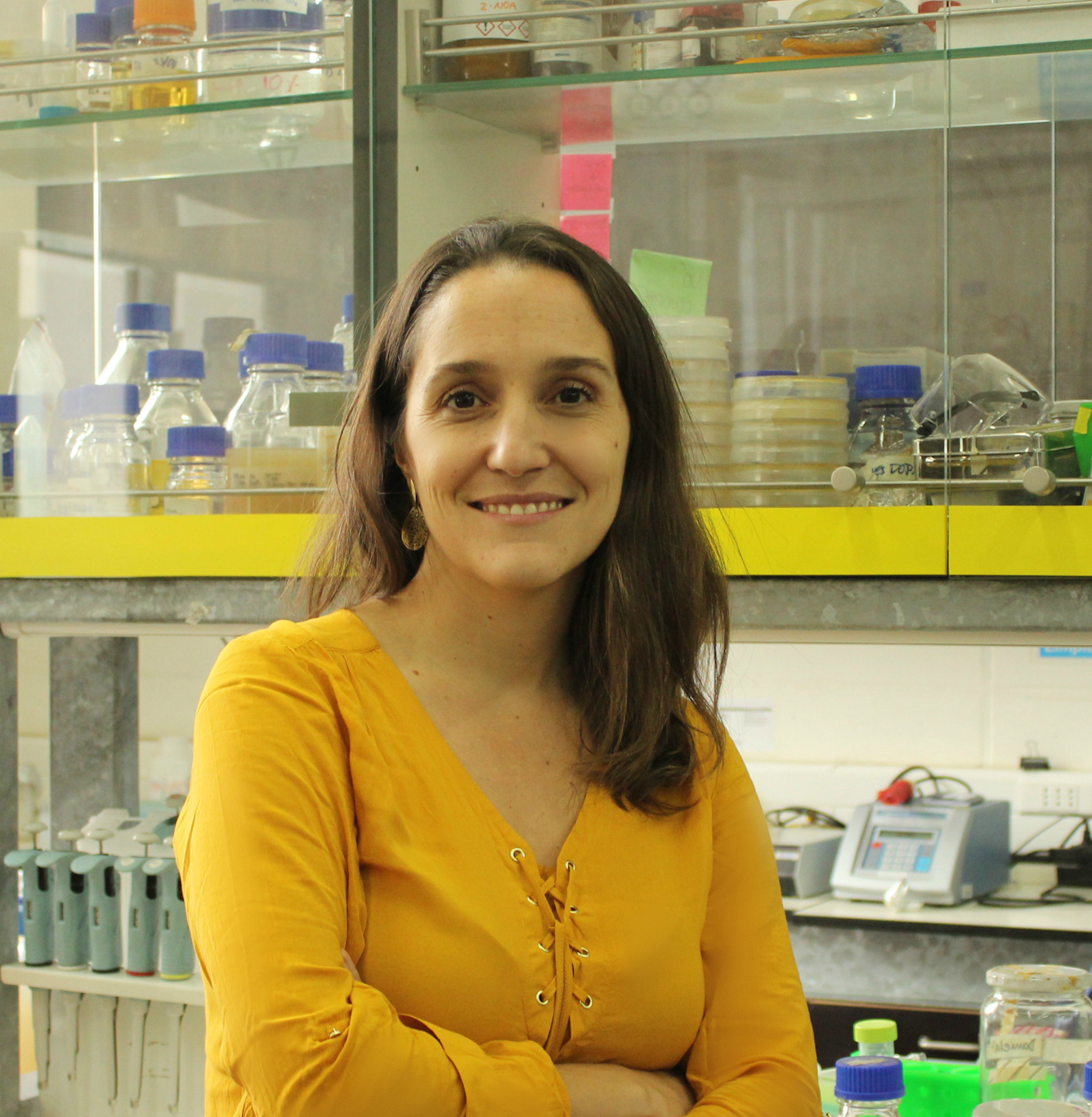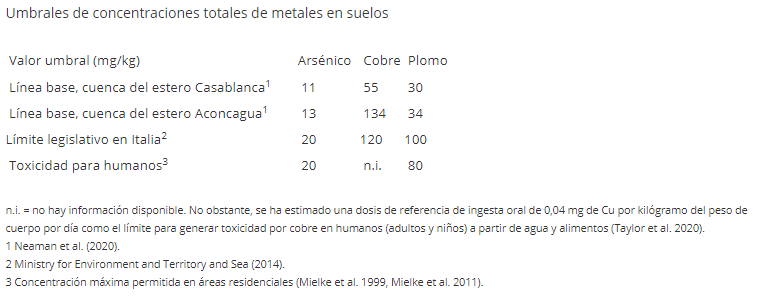Los bosques antiguos del centro y sur de Chile son el hábitat de miles de especies de polinizadores que ayudan a mantener la biodiversidad de los ecosistemas. Uno de estos organismos es la mosca nativa Aneriophora aureorufa, la que es estudiada hace años por investigadores de IEB-Chile, CAPES y otras instituciones, a causa de su particular predilección por el ulmo, un árbol endémico del bosque templado, y sus irresistibles flores.
Los bosques templados sudamericanos son ecosistemas ricos en biodiversidad, con cientos de especies endémicas y de una notable antigüedad filogenética, lo que quiere decir que sus ancestros se remontan miles de millones de años en el pasado. Árboles, plantas, flores, aves, mamíferos, reptiles, insectos, entre otros, viven en una relación de profunda interdependencia. En Chile, encontramos este tipo de bosque entre la región del Maule y Los Lagos, cuya degradación, en especial en la zona más al norte, significa la pérdida de hábitat para múltiples especies.
Una de estas especies es la mosca nativa Aneriophora aureorufa, díptero de colores brillantes y gran tamaño (unos 14 mm), más parecido a un abejorro colorado que a otras moscas. Su forma, de hecho, no es lo único que la distingue de su familia más cercana. La mayoría de los dípteros son generalistas, es decir, se alimentan de lo que encuentran, pero la A. aureorufa —cuyo nombre significa “oro anaranjado”— es una de las moscas más especializadas de los bosques chilenos y del mundo, alimentándose casi en exclusiva de las flores del ulmo, y muy secundariamente de las flores del laurel chileno y la patagua valdiviana.
Un equipo de científicos de distintas instituciones, encabezado por la académica de la Universidad de Los Lagos e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Cecilia Smith, ha estado explorando hace años estos ecosistemas. “He estudiado el ensamble de polinizadores en Chiloé desde principios de los 90’s, primero analizando las preferencias florales de los picaflores y luego las características del néctar de las flores a donde ellos llegan” explica.
Gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, Smith comenzó luego a estudiar los insectos polinizadores específicos de estos bosques, considerando un conjunto amplio de visitantes florales, para finalmente centrarse en los visitantes del ulmo. “En esto llevamos trabajando 21 años, lo que permite tener un registro a largo plazo de estas interacciones. Muchos de los patrones de la naturaleza no son posibles de visualizar a menos que se estudien por muchos años. Al estar investigando el ulmo, nos dimos cuenta que uno de sus visitantes (Aneriophora aureorufa), que es mimético del abejorro colorado, era probablemente un visitante casi exclusivo del ulmo. Esto lo corroboramos con literatura y muestreos en otras especies de plantas”, relata la investigadora.
Uno de los artículos más recientes nacidos de esta extensa investigación es Aneriophora aureorufa (Philippi, 1865) (Diptera: Syrphidae): A fly specialized in the pollination of Eucryphia cordifolia Cav. (Cunoniaceae R. Br.), an endemic epecies of South American temperate forest, un trabajo co-escrito por Smith, Lorena Vieli y Rodrigo Barahona-Segovia, y publicado en Journal of Pollination Ecology.
Moscas “gourmet”
Los dípteros, orden en el que se clasifican moscas, mosquitos y tábanos, entre otros insectos, es el segundo grupo más frecuente de polinizadores de todo el mundo. En los ecosistemas templados, son incluso más diversas que las abejas, lo que explica por qué la ciencia ha sugerido que la polinización por moscas en los bosques de este tipo sea probablemente más frecuente de lo que se pensaba.
A diferencia de las abejas, que pueden alcanzar hasta 60% de algún grado de especialización floral, las moscas son consideradas generalistas, y su dieta es muy variada. Uno de los pocos casos de moscas especializadas que se ha estudiado es Moegistorhynchus longirostris, una mosca endémica de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que visita exclusivamente nueve especies de flores de tubos largos, de tres familias de plantas diferentes.
El estudio de campo de Smith, Vieli y Barahona encontró, sin embargo, que Aneriophora aureorufa tiene una asociación exclusiva y extremadamente estrecha principalmente con las flores del ulmo, siendo una de las moscas polinizadoras más especializadas descritas hasta ahora. Además, se determinó que A. Aureorufa, aunque escasa, es más frecuente en los bosques antiguos que en los límites de los bosques o en árboles aislados, y más fácil de encontrar en el dosel que forman las copas del ulmo, a varios metros sobre el suelo.
Pero ¿qué tiene el ulmo que no tengan otros árboles para atraer a las moscas oro-anaranjado? Lorena Vieli, investigadora de la Universidad de La Frontera y del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES y co-autora del estudio, comenta que “no tenemos certeza respecto de las razones que explican este nivel de especialización. Posiblemente influye el hecho de que las flores de ulmo son relativamente grandes y con una morfología que las hacen accesibles a esta mosca, que es bastante grande. La mosca visita estas flores en búsqueda de su alimento, polen y néctar.”
El ulmo en el bosque
Eucryphia cordifolia es el nombre científico del ulmo, árbol endémico del bosque templado chileno y que también se encuentra, aunque en menos extensión, en este mismo ecosistema del lado argentino. Alcanza alturas de alrededor de 40 metros. Florece durante el verano austral, entre enero y marzo, y posee unas grandes flores abiertas y blancas que secretan néctar, el que junto a su polen atraen probablemente a cientos de especies de polinizadores.
El estudio en terreno fue realizado en seis sitios de muestreo ubicados en el centro y sur de Chile: en la Reserva Nacional Los Queules, en la Región del Maule, en Villarrica, Región de La Araucanía, y en la Región de Los Lagos en Osorno y en 3 sitios en el norte de la isla de Chiloé: Guabún, Senda Darwin y Caulín.
Buscando moscas en los árboles
Las observaciones se realizaron en árboles a una distancia de 0,5 a 3 metros del suelo, en individuos de no más de 12 metros de altura, y durante 20 minutos -entre las 10:00 y las 18:00 horas-, que es cuando ocurre la actividad de polinización. De esta manera, se registró a cada insecto que ingresó en un cuadrante de muestreo imaginario de 8 a 30 flores contiguas. Sólo en el ulmo se realizaron un total de 676 horas de observación, y además se registraron visitas de polinizadores a laureles y pataguas.
Se estableció que mientras la mosca oro-anaranjado parece depender del ulmo y en segundo lugar de la patagua, la polinización de estos árboles no depende exclusivamente de esta mosca, ya que ambos árboles atraen a más de 30 especies de visitantes florales al año, muchos de los cuales no son los mismos anualmente. Entonces, la supervivencia de esta mosca ¿depende del ulmo? “Así es”, señala Cecilia Smith: “El ulmo tiene cientos de visitantes florales, entre moscas nativas, coleópteros nativos y abejas nativas y exóticas. Pero Aneriophora solo usa como alimento al ulmo, prefiere especialmente los bosques antiguos, probablemente porque es donde mejor sobreviven sus larvas”.
Complementando lo anterior, Vieli menciona que no es posible determinar qué características de los bosques antiguos podrían buscar las moscas A. aureorufa. “Esta especie está asociada al bosque nativo adulto, pero se conoce poco de su ecología. Probablemente deposite sus huevos en madera en descomposición o agua estancada, lo cual es difícil encontrar en suelos agrícolas o plantaciones forestales, por ejemplo”.
La mosca oro-anaranjado es la única especie en su género, por lo que, de extinguirse, la pérdida en biodiversidad de sus ecosistemas sería alta. Se le considera una especie amenazada debido a la disminución del 68% de su hábitat original en la zona norte de su distribución, como se observó en Los Queules (Región del Maule), donde no hay ulmos y la única especie visitada por la mosca es el laurel chileno, en baja frecuencia. En todas las ubicaciones donde se observó A. aureorufa, se registró la presencia de árboles viejos, especialmente en el bosque antiguo en Guabún (Chiloé), donde se registró la frecuencia más alta de visita de flores.
El ulmo ha sido una de las especies de árboles del bosque templado sudamericano más comunes, pero se encuentra continuamente bajo la presión de la deforestación y la tala para combustible, desapareciendo en la parte norte de su localización. Esta es una especie “paraguas” con la que es posible conservar a la mosca A. aureorufa, y también un gran conjunto de otros polinizadores. Los datos sugieren que la persistencia de esta mosca nativa depende de la conservación de los bosques maulinos amenazados y de los ulmos en los bosques antiguos del sur.
Texto: Comunicaciones CAPES e IEB–Chile
Foto: Marcelo Galaz, IEB-Chile