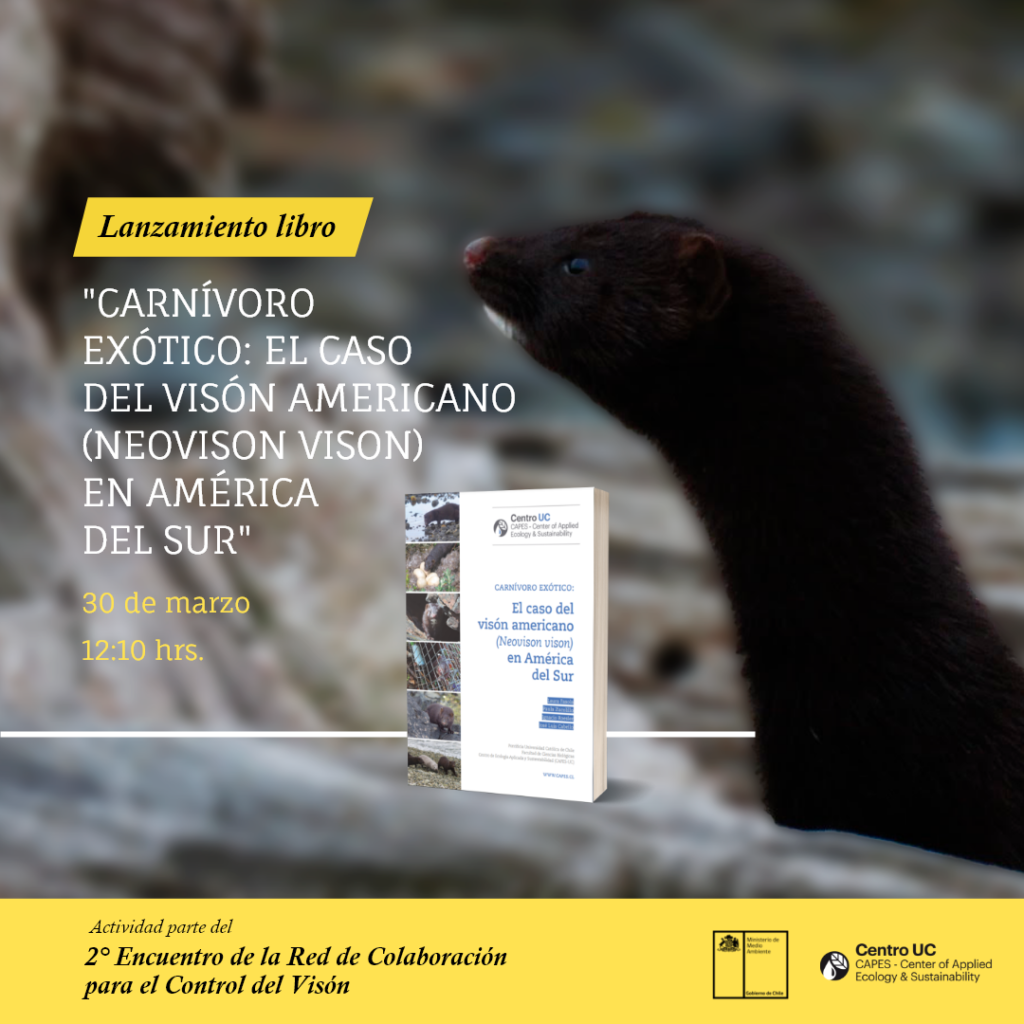El historiador Pablo Camus, académico e investigador del Instituto de Historia de la Universidad Católica y parte del equipo de CAPES, ha realizado su carrera profesional estudiando la relación entre distintos elementos ambientales y la sociedad. Es así como, en su larga trayectoria, ha investigado las invasiones biológicas, los bosques, las comunidades pesqueras, el agua, entre muchos otros temas. Ahora, está lanzando un libro que aborda la relación entre el Fenómeno de El Niño y las crisis sociopolíticas de los últimos 200 años en Chile.

Su tesis de pregrado fue sobre los centros psiquiátricos en el Chile del siglo XIX, o “casas de orates” como se les conocía en ese tiempo. Pablo Camus es un historiador interesado en temas atípicos, lejos de la mirada convencional que considera que la Historia debe centrarse en el “hombre”. “Antes la historia era sobre todo política y militar. Pero a principios del siglo XX, hay una Escuela en Francia que se llama “Annales”, que empieza a decir que hay una relación entre el tema del ambiente y la geografía en la historia”, señala.
Pablo Camus Gayan nació en Viña del Mar, pero su familia emigró a Santiago cuando él tenía 6 años. Desde pequeño que le gustó leer, y aunque en su familia hay varios abogados, él optó por estudiar Historia en la Universidad Católica, “en una época en que las tesis de licenciatura duraban como 3 años”, recuerda. “Para poder financiarme, tenía una empresa de lavados de alfombra, la empresa era yo, pero me hacía contactos; iba a lavar alfombras, muebles a las casas, luego empecé a hacer clases en un preuniversitario”.
Antes de terminar su tesis, un amigo lo contactó con Armando de Ramón, historiador urbano y Premio Nacional de Historia en 1998, y con Patricio Gross, arquitecto experto en temas ambientales, a quienes acompañó en sus investigaciones mientras realizaba su magister. Poco después, conoció a Ernst Hajek, académico pionero de la ecología en Chile, con quién trabajó arduamente en la publicación del libro «Historia ambiental de Chile».
Así, Pablo Camus también comenzó a comprender que el medio ambiente es mucho más que “el decorado” de la historia de la humanidad.
Para su doctorado en Historia, que también realizado en la Universidad Católica, decidió que iba a estudiar los bosques en Chile. “Fue difícil, porque me demoré como 6 meses en hacerles entender a los profesores de historia de esa época que esto podía ser historia. Me preguntaban, ‘pero Pablo, los árboles, y dónde están los hombres, dónde está la historia’, y les respondía ‘pero si yo no les voy a explicar cuánto demoran los árboles en crecer, qué tipo de hoja, cuánta agua necesitan, eso lo verá un ingeniero forestal, yo quiero ver lo que está detrás del árbol, la relación con los hombres”, comenta el investigador.
Esta especialización contemplaba estudios en Francia, y fue allí donde obtuvo el doctorado en Etudes sur l’Amerique Latine. Mention Geographie et Amenagement du Territoire, en la Universidad de Toulouse II. Camus cuenta que “fue súper bueno, estuve 1 año y medio dedicado a hacer la tesis, estuve con mi señora, tuvimos a mi hijo, una vida bien plácida, no había mucha plata, pero estaba todo como un piso firme”.
Cuando volvió a Chile no fue una época muy feliz por la falta de trabajo, pero poco a poco comenzó a hacer clases en la UC para posteriormente conocer a Fabián Jaksic, quien en ese tiempo era director del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad, CASEB, “Fabián estaba en el segundo período del CASEB, que ya tenía 5 años y tenía que renovar, y una de las críticas decía que le faltaba alguien de las ciencias sociales, la economía, y bueno, los economistas eran muy caros”, comenta Pablo Camus. Así comenzó una productiva sociedad que ya ha editado varios libros de temas diversos, como la invasión de conejos, la piscicultura y las invasiones biológicas en los ríos y en los lagos de Chile, los naturalistas chilenos o la historia de los ecólogos y la Ecología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC.
El Fenómeno de El Niño y su relación con las crisis sociales en Chile
El último libro de la dupla Camus-Jaksic se titula “Clima y Sociedad: El fenómeno El Niño y La Niña en la historia de Chile” y representa un nuevo salto temático para ambos científicos. «Los historiadores ambientales mencionan tres líneas de investigación: la influencia del hombre sobre la Naturaleza, la influencia de la Naturaleza sobre el hombre y el pensamiento geográfico o ecológico de las ciencias naturales», explica Camus.. “En general, habíamos abordado el tema de la influencia del hombre sobre el medio ambiente, por ejemplo en la historia del bosque, de las invasiones biológicas, de la pesca; cuando Fabián ganó el Premio Nacional de Ciencias fui a conversar con él y le dije hagamos el ejercicio al revés, veamos cómo la Naturaleza afecta al hombre y a las sociedades”.
Este texto estudia la interrelación entre clima y sociedad, no como determinismo geográfico, sino como un factor explicativo a considerar, que dentro del contexto de crisis sociales, puede retardar o acelerar acontecimientos históricos. El Fenómeno de El Niño y La Niña puede desencadenar eventos meteorológicos extremos como inundaciones o sequías en distintas zonas del planeta, y Chile no escapa a su influencia.
Como punto de inicio a la investigación, Camus recopiló una base de datos con las precipitaciones en Santiago entre 1820 hasta 2020. “Me di cuenta que los momentos de máxima precipitación o de máxima sequía, eran momentos importantes en la historia de Chile, momentos clave, y eso está asociado con el Fenómeno de El Niño. Había varios casos muy evidentes, seleccionamos cinco que eran representativos, tres relacionados con las precipitaciones y dos relacionados con la sequía” comenta.
Trabajando en plena pandemia, consiguieron documentos digitalizados de periódicos como El Mercurio de Santiago y de Valparaíso, además de los mensajes presidenciales y las sesiones del Congreso Nacional que están en su sitio web. El primer capítulo habla sobre las inundaciones de 1877: “había una crisis económica a nivel mundial, Chile fue muy afectado porque habían bajado las exportaciones de trigo y de cobre”, expone Camus, “hay mensajes del presidente Pinto que ya no sabe de dónde recortar plata para poder financiar al Estado. Y en ese momento llegan las inundaciones, se perdieron las cosechas, se destruyeron caminos, puentes, aumentó la cesantía, la crisis se profundizó. Y la hipótesis que nosotros creemos razonablemente probada, y esto también lo dice Luis Ortega, que es un historiador económico, es que más que reformular las estructuras socioeconómicas internas, ajustar el país por dentro, redistribuir, etc. buscaron la solución en un recurso natural como el salitre. Y efectivamente, hay un gráfico en el libro donde se ve cómo las entradas de Chile van bajando y al año siguiente de la guerra, suben”.
El segundo capítulo también ahonda sobre las inundaciones, específicamente las de 1899 y 1900, los años seguidos más lluviosos en Santiago, y la relación con las huelgas más importantes del movimiento obrero del cambio de siglo. «Durante esos dos años, precipitaron cerca de 800 mm cada año, una cifra impactante considerando que, en lo que va de este siglo, sólo ha llovido entre 100 y 200 mm anualmente»,.
El capítulo tres está referido a la sequía que comenzó en 1924 y la irrupción de los militares. “1924 es un año clásico de las crisis de la historia de Chile. Se produce el ‘ruido de sables’ de los militares, que ingresan al Congreso y comienzan a exigir aumentos de sueldo, pero los parlamentarios estaban aumentándose el sueldo ellos. Alessandri sale de Chile al exilio, hay una junta militar, después vuelve Alessandri, se redacta la Constitución del 25”, reseña el historiador y agrega que “durante ese período, desde septiembre de 1924, la sequía empieza a pronunciarse, pero se manifiesta en toda su expresión en marzo de 1925, porque se perdieron las cosechas de trigo. Entonces, marzo fue un mes súper álgido, con huelgas y movimientos obreros por todos lados, además se produjeron dos matanzas obreras bien trágicas, la matanza de La Coruña y la de Marusia. Dos años después Ibáñez entra al poder, que en el fondo es la solución chilena a los problemas”.
Durante 1968 también se produjo una sequía, pero esta vez en plena Reforma Agraria, cuando la entrega de tierras a los campesinos no estuvo necesariamente ligada a la entrega de aguas, pese al código de aguas recientemente promulgado. Eso, relata Camus, incrementó la efervescencia social. «La izquierda se radicalizó, luego sale elegido Presidente Salvador Allende en 1970, quien era partidario de profundizar la Reforma Agraria, y finalmente 3 años después, llegan de nuevo los militares al poder con el Golpe de Estado de 1973, similar a lo ocurrido después de la sequía de 1924».

Los temporales de 1982
Sin duda, una de las imágenes que se ha estampado en la retina de los chilenos nacidos por esos años, es la del auto cayendo al río Mapocho durante las inundaciones de 1982, un evento climático extremo que dejó más de 600 mm de agua caída sólo en la capital. Entre los años 1982 y 1983 el Fenómeno de El Niño se dejó sentir en todo el mundo, provocando pérdidas económicas estimadas en más de 10.000 millones de dólares, principalmente a causa de las sequías en Australia y el sureste asiático, incendios forestales en el oeste de África, aluviones por lluvias torrenciales en Ecuador y Perú, entre otras catástrofes.
El último capítulo del libro está dedicado precisamente a estas inundaciones, ocurridas en plena dictadura militar. Camus manifiesta que “la tesis es que después de 10 años de división, de mucho miedo y desconfianza entre las personas por toda la represión que había, en medio de una crisis mundial que había visto dispararse el dólar en Chile apenas dos semanas antes, llegan las inundaciones. Entonces se mezcló todo; la desesperación, el hambre, suben los alimentos, etc. y de repente llegan las inundaciones y no se inunda sólo el Mapocho, si no que se salen todos los canales de regadío. Y ante la desgracia a la gente no le queda otra que unirse, no te puedes salvar solo, despertó la solidaridad, la conciencia de clase, el estrechar los vínculos, el reconocerse finalmente”.
“Poco después, en agosto del 82 hay una primera protesta y el 83 es el año célebre de las protestas”, continúa relatando el historiador, “y nosotros vemos ahí una relación, que la catástrofe permitió a las personas reconocerse, mirarse a los ojos y de algún modo cohesionarse. También hablamos de un segundo coletazo que fue el tema de las erradicaciones, en que sacaron a toda la gente que vivía en la zona del Mapocho, y con la excusa de los temporales, se los llevaron a la periferia y ahora tenemos todas estas poblaciones en el sur de Santiago, que carecen de equipamiento, infraestructura, espacios de sociabilidad”. Todos estos factores se sumaron para que los pobladores organizados hicieran frente a la dictadura de Pinochet, quien finalmente fue derrotado en las urnas en 1988.
Como la historia continúa y las expresiones del Fenómeno del Niño también, Camus cuenta que ahora están estudiando lo que pasó el año 1997, “que fue un año en que llovieron como 700 mm y fue el año de las casas Copeva, en que habían fallas en las construcciones, que el dueño de las Copeva le regaló un caballo al ministro Hermosilla, se inundaron algunas ciudades, y eso empezó a corroer las confianzas en la Concertación. Después de eso vendieron las sanitarias en el 98, siempre con la excusa que necesitaban más plata después de las inundaciones”. Otro tema a estudiar será el de la megasequía de los últimos años, con el 2019 como un año peak de falta de precipitaciones, el estallido social del 18 de octubre de ese año, luego la pandemia y la Constitución que se está escribiendo en estos momentos, pero esa es otra historia.

Texto: Comunicaciones CAPES