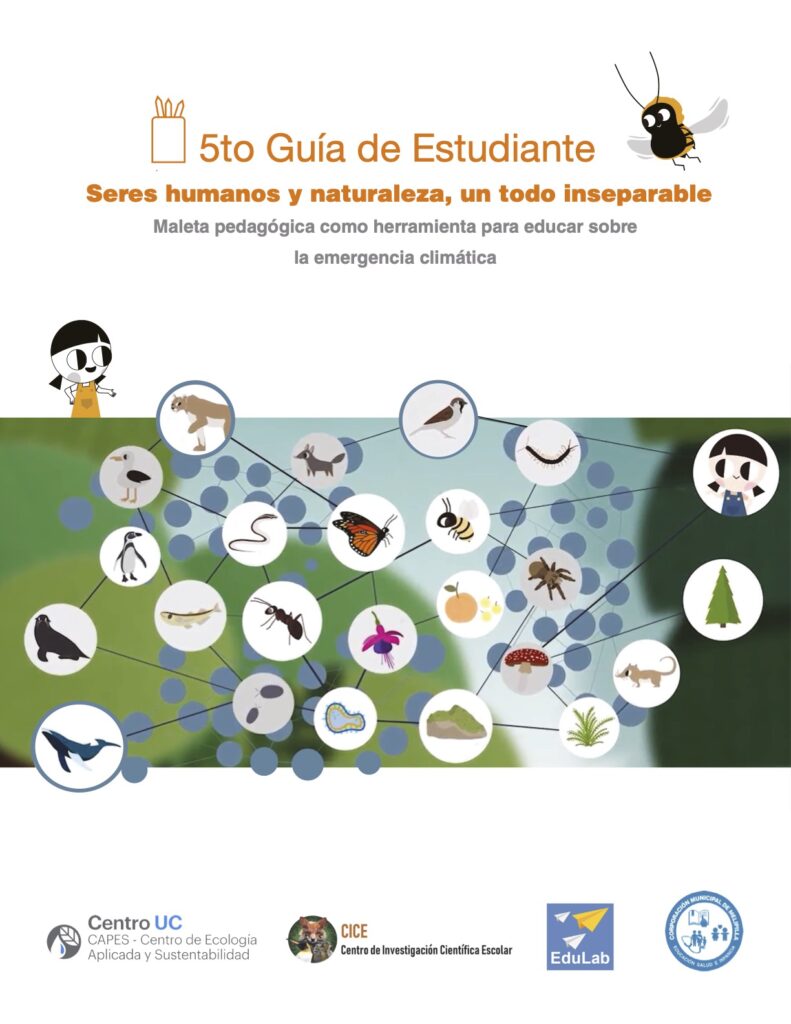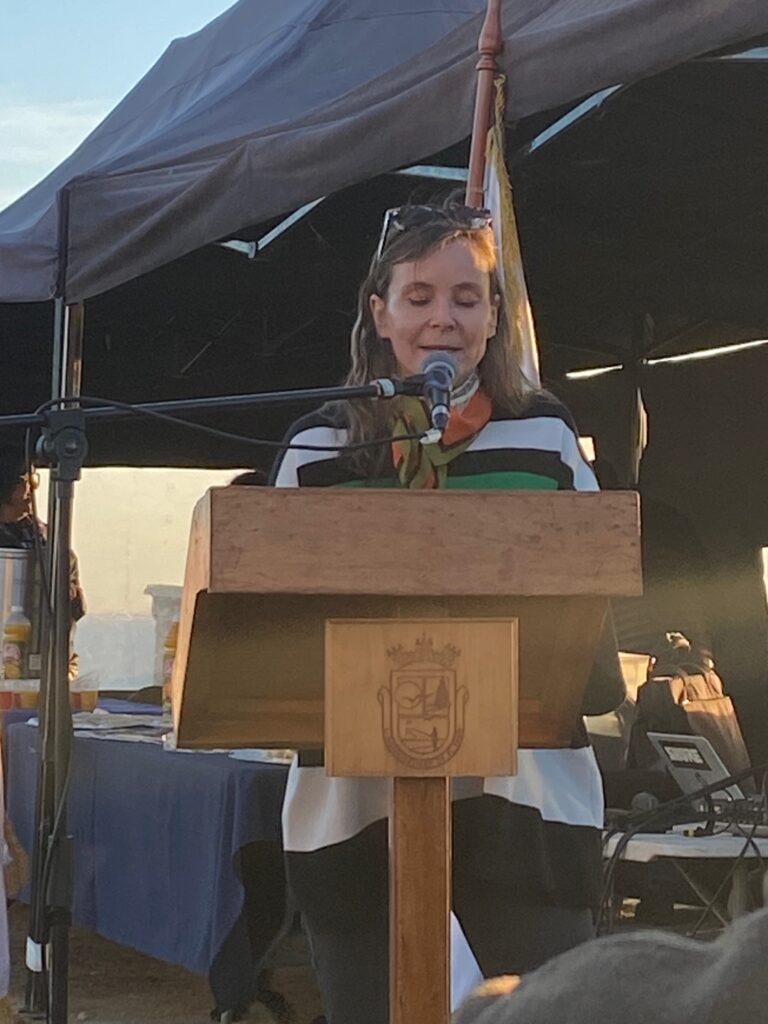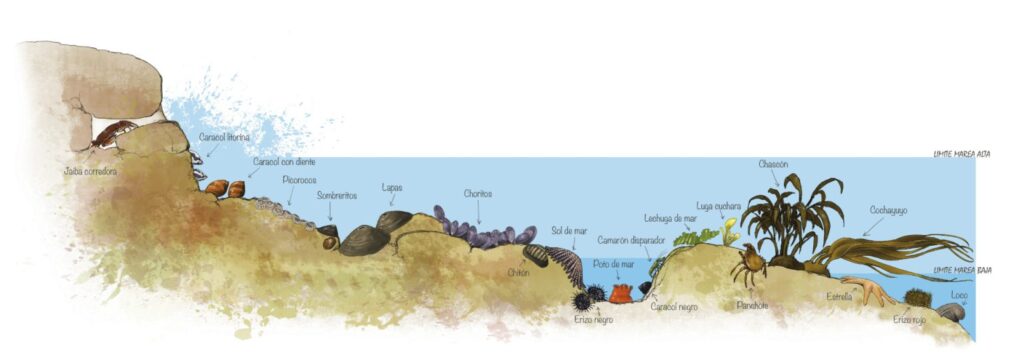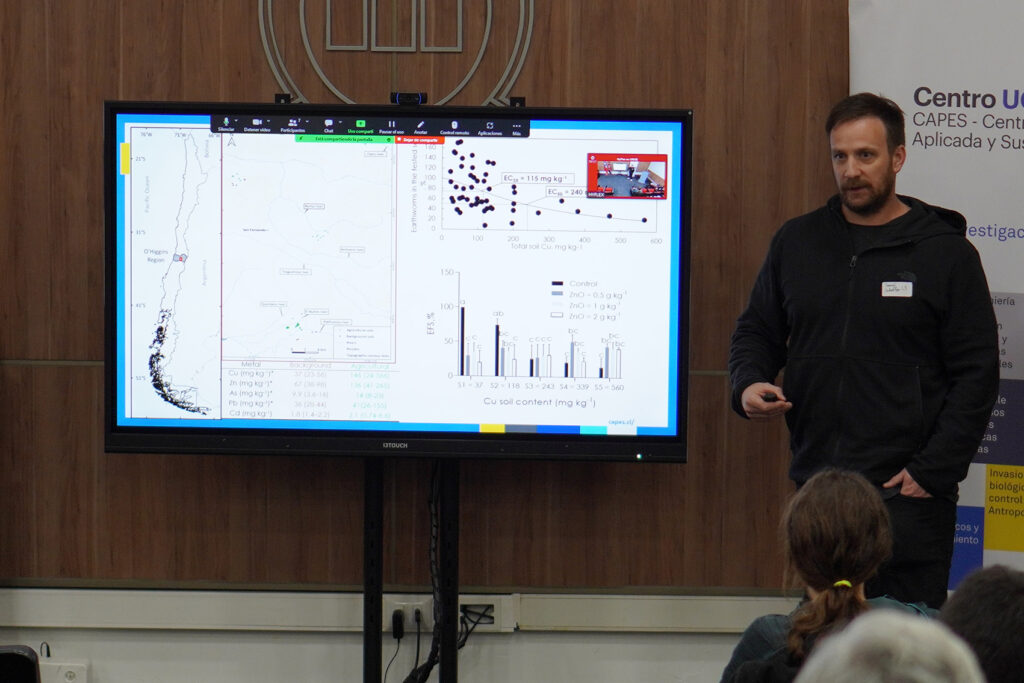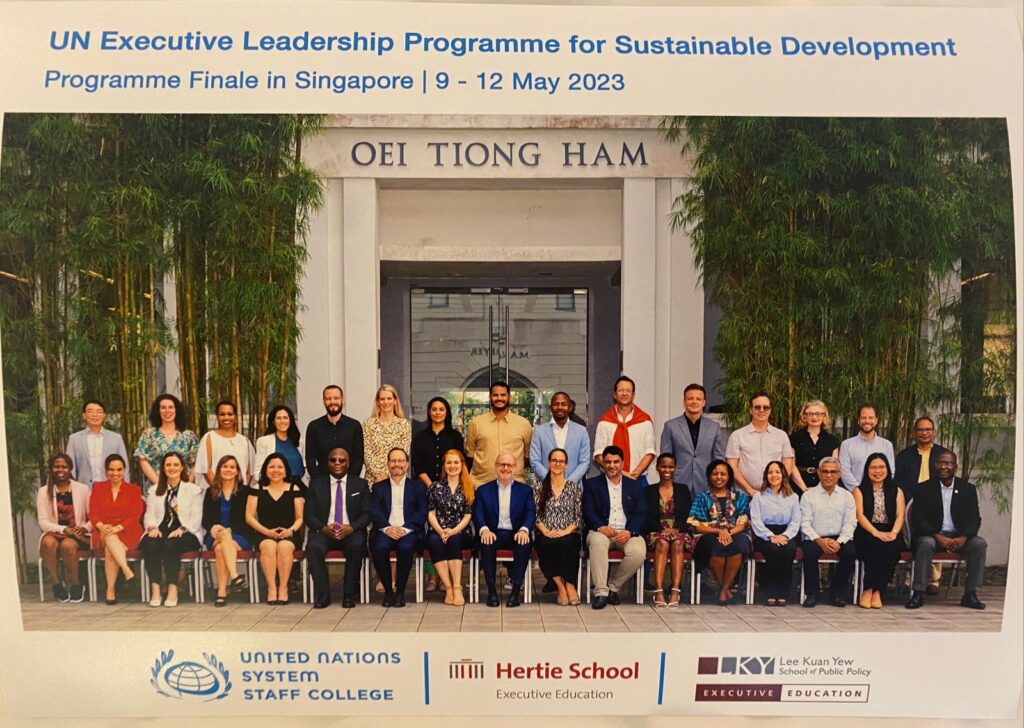A través de la recuperación de los sistemas biológicos que soportan y rodean las tierras agrícolas, la ganadería regenerativa intenta trabajar con la naturaleza para recuperar los ecosistemas, fortalecer las comunidades y mejorar la rentabilidad.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), para el año 2050 será necesario producir un 70 % más alimento del que se produce hoy si se quiere cubrir la demanda de una población mundial que, por entonces, superará los 10 mil millones de personas.
Los requerimientos alimentarios de un planeta en constante crecimiento, sumado al interés económico por generar mayores ingresos, han empujado a sectores como la agricultura a intensificar sus procesos de producción, aumentando de este modo los impactos ambientales de estas industrias en los ecosistemas donde se insertan, como la degradación de los suelos a causa de la labranza y el pastoreo, o la emisión permanente de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Es en este contexto, que diversos científicos a lo largo del mundo han dirigido su mirada a la ganadería regenerativa como una alternativa viable para alcanzar, de manera sustentable, la demanda futura por más y mejor alimento, utilizando la menor cantidad de recursos posibles, y reduciendo ostensiblemente los efectos negativos asociados a esta importante actividad humana.
Uno de esos científicos es Rafael Larraín, académico de la Universidad Católica e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, quien, junto a un grupo de colaboradores, acaba de concluir un importante estudio que buscó conocer no sólo los beneficios ambientales que trae consigo el paso de una ganadería convencional a una regenerativa, sino también los cambios económicos y productivos que conlleva esta transición.
Producir sin degradar

“En términos simples, la agricultura y ganadería regenerativas son un conjunto de principios y prácticas que buscan generar bienes y servicios para el ser humano mientras, al mismo tiempo, se aumenta la biodiversidad, se enriquecen los suelos, y se fomenta la provisión de servicios ecosistémicos” explica Larraín. “A la larga, es una forma de hacer agricultura y ganadería trabajando con la naturaleza, en vez de en contra de ella”.
Entre las prácticas que promueve la agricultura y ganadería regenerativas, está la incorporación de animales mediante una correcta planificación del pastoreo, el uso de enmiendas y biofertilizantes, la cobertura permanente de los suelos con miras a minimizar lo más posible su labranza, y la rotación de cultivos tradicionales junto a cultivos de cobertura (granos y leguminosas, principalmente), que ayudan a prevenir la erosión, fijar nitrógeno, controlar la humedad de los suelos, además de atraer polinizadores.
Para el investigador CAPES, sin embargo, cada técnica a implementar dependerá siempre de las condiciones ambientales y ecológicas de cada predio: “esto es muy importante de entender, porque lo que para uno puede ser regenerativo, para otro podría no serlo. Por ejemplo, si estás en un clima donde hay crecimiento de plantas todo el año (selva tropical o bosques siempreverdes templados), una forma de regenerar podría ser eliminando el ganado del lugar. Con la humedad disponible, los ciclos de nutrientes se mantienen activos, las plantas crecen, la fotosíntesis aumenta, la biodiversidad también. En cambio, en un ambiente donde solo hay crecimiento de plantas unos pocos meses en el año, el paso de animales herbívoros es la mejor forma de estimular el reciclaje de nutrientes, que las plantas no queden en pie y mueran, generando sombra para el crecimiento de la próxima temporada. En ese caso, un pastoreo planificado sería una herramienta de regeneración”.
Así, a través de la recuperación de los sistemas biológicos que soportan y rodean las tierras agrícolas, la ganadería regenerativa intenta trabajar con la naturaleza para recuperar los ecosistemas, fortalecer las comunidades y mejorar la rentabilidad. “Para la agricultura regenerativa un suelo vivo y sano es la base para una producción vegetal abundante, sana y rentable” comenta Larraín.
Una buena inversión
Pero la adopción de este tipo de acciones en los campos y siembras no sólo trae consigo beneficios para el medio ambiente. La recuperación y enriquecimiento de los suelos conlleva una mejora sustantiva en la calidad de los alimentos que se producen en éstos y reduce los costos asociados, por ejemplo, al uso de fertilizantes químicos, mejorando y haciendo más eficiente la producción.
Para entender el alcance y magnitud de estos beneficios, durante dos años Larraín y su equipo conocieron el trabajo de 17 productores y productoras ganaderas de Chile que han ido adoptando, progresivamente, un modo de producción regenerativo, de modo de identificar y evaluar indicadores de desempeño económico y productivo en campos que han experimentado esta transición.
Mediante entrevistas, visitas en terreno y reuniones periódicas, los investigadores identificaron los cambios de manejo realizados por cada productor y productora, y la información necesaria para cuantificar estos cambios desde un punto de vista económico y productivo. Los campos analizados se ubicaron en las regiones de La Araucanía (8), Los Ríos (2), Los Lagos (6)y Aysén (1).
Al contrastar los cambios en ingresos y costos, el equipo observó que todos los predios aumentaron sus ingresos netos, es decir, los 17 campos aumentaron su rentabilidad. Esto, debido principalmente a una reducción en los costos de producción equivalente a los $372.000 por hectárea (ha) en promedio.
“El ítem de costo con mayor disminución”, explican los investigadores en su informe, “fue el costo en praderas, que se explica principalmente por una caída en la siembra de praderas y en el uso de fertilizantes químicos, equivalente a $254.419 /ha. Por otro lado, en 16 de los 17 campos hubo también una disminución en la conservación de forraje”, lo que sugiere que la reducción en gastos se debió a la menor necesidad que tuvieron los agricultores de alimentar a sus animales.
Pero eso no es todo, añade Larraín: “además de eso, nuestra experiencia conversando con productores y la evidencia en estudios fuera de Chile, indica que no solo hay una mejora en rentabilidad, sino que también los productores reportan una mejora en su calidad de vida. En algunos casos, esa mejora está ligada a una reducción en la carga de trabajo, a un mejor alineamiento entre sus valores y lo que están haciendo en el campo, a una menor necesidad de capital de trabajo y el estrés que impone sobre uso de capital, etc”.
Cambio de paradigma
Pese a estos beneficios, aún son pocos los productores y ganaderos que, en Chile, han adoptado este tipo de prácticas agroecológicas, pues, en opinión de los investigadores, aún persisten barreras de entrada que previenen a éstos de transitar de un modelo convencional a uno regenerativo.
“La principal barrera de entrada tiene que ver con la estructura de pensamiento de los productores”, reflexiona Larraín. “La mayoría de ellos fue educado en un modelo de agricultura/ganadería donde la clave del éxito eran los sistemas simples, las intervenciones con maquinaria y químicos, la alta productividad por unidad de superficie o animal, etc. Al mismo tiempo, existe una red de negocios que funcionan en torno a la venta y uso de insumos y maquinarias, donde existe un permanente bombardeo de información indicando que mientras más se use el producto X, más segura y rentable será la producción. Entonces ir en contra de eso es muy difícil”.
Para Larraín, con el paso de los años, los productores se construyen una imagen mental de sí mismos donde aplicar estas prácticas y usar estos insumos son una reafirmación interna de que están haciendo las cosas bien. “Entonces, aparece un sistema donde les dices que muchas de las cosas que ellos consideraban como buenas, en realidad tienen un montón de efectos negativos y que en vez de haber estado cuidando sus campos, los han estado dañando. Eso es muy duro. Te cuestiona lo que has hecho probablemente durante décadas”, explica.
“Entonces” continua, “la principal barrera de entrada es hacer lo que se conoce como cambio de paradigma. Aceptar una forma de ver, analizar y trabajar el campo diferente a la que has estado usando hasta ese punto. Este cambio de paradigma no es fácil, y normalmente va asociado a una crisis por la que pasa el productor y productora, que suele ser gatillada por problemas económicos o conflictos internos sobre el uso de pesticidas, cuidado del medio ambiente, etc”.
Para promover y hacer factible este cambio de paradigma, dice el ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, es necesario avanzar tanto en conocimientos como en educación ambiental y transferencia de conocimientos. “Eso permite que las personas vean casos de éxito, vean como otros productores han ido haciendo el cambio, han adaptado las prácticas a diferentes condiciones, etc. Primero conocer, luego entender y finalmente adoptar. También pueden haber incentivos vía el mercado o por apoyo del estado, fundaciones, etc. Pero estos incentivos tendrán poco efecto a largo plazo si antes el productor no hace un cambio en su forma de pensar”, finaliza.
Los resultados de este estudio, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y CAPES, están disponibles en línea desde el sitio oficial de FIA. También puedes descargar el informe final del proyecto en este enlace.
Texto: Comunicaciones CAPES