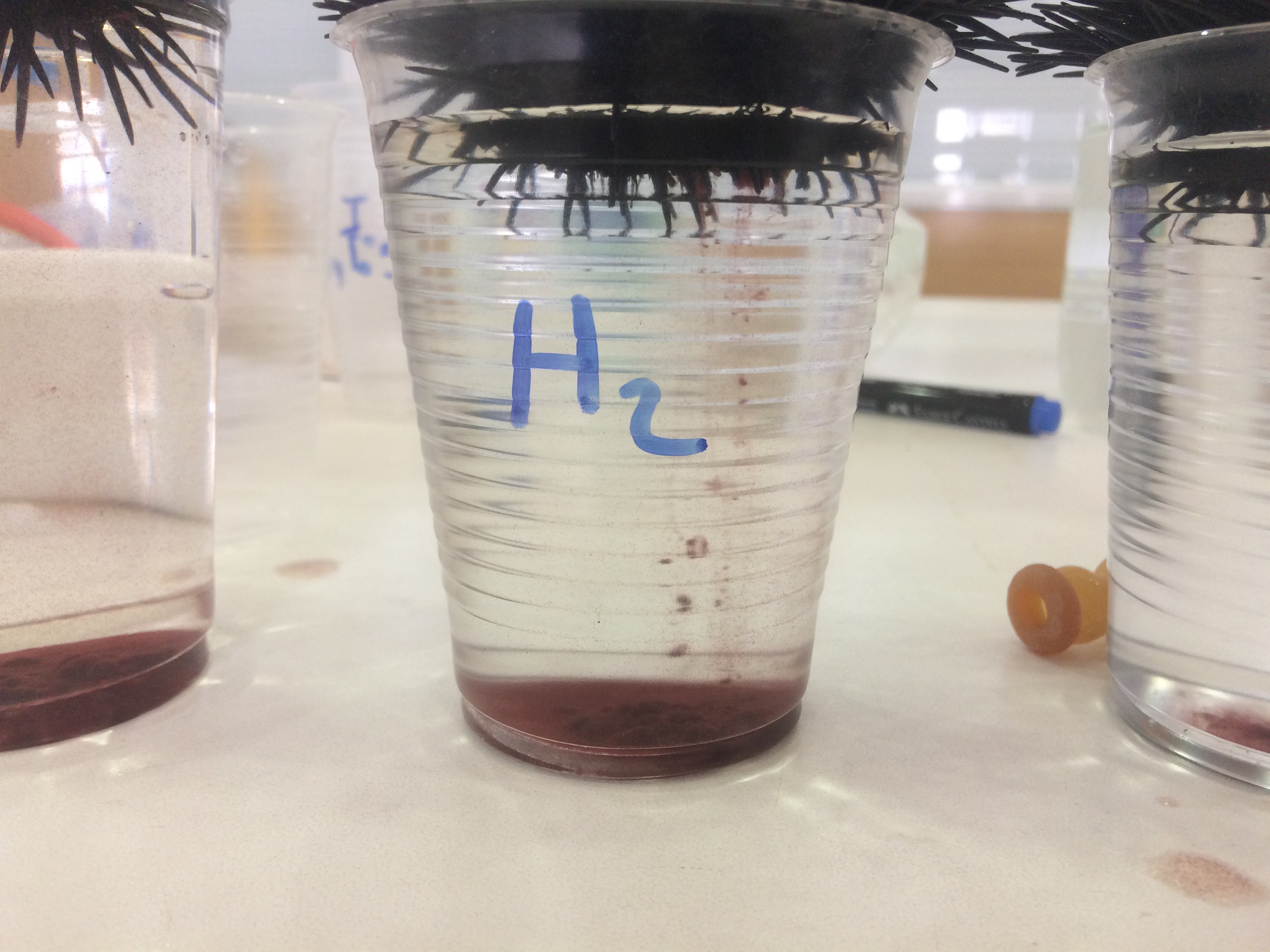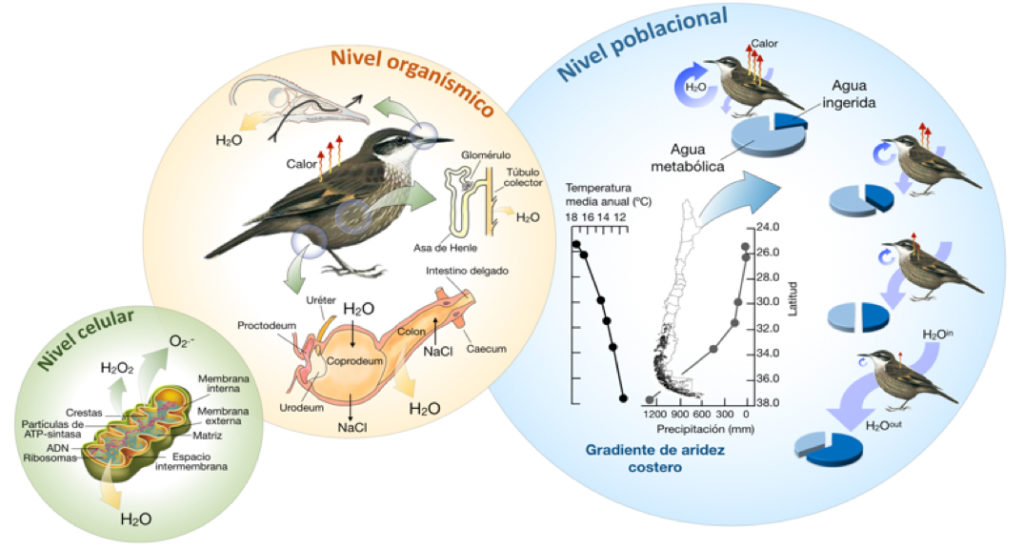Investigadores CAPES, técnicos y guardaparques de la Reserva Nacional Las Chinchillas colaboran en un proyecto de CONAF que busca diseñar e implementar un corredor de conservación entre esta área protegida y el Parque Hacienda El Durazno, de propiedad privada.
Durante uno de sus recorridos en busca del mejor trazado para asentar el corredor, los profesionales realizaron importantes hallazgos que podrían ampliar el área de distribución de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del bosque esclerófilo del norte de Chile.
El 15 de febrero pasado, a eso de las 03:30 de la madrugada, una de las cámaras trampa instaladas por los profesionales CAPES Sergio y Enrique Silva en las afueras de la Reserva Nacional Las Chinchillas, en la región de Coquimbo, captó un movimiento inusual. Sin notar su presencia, una pequeña chinchilla de cola larga (Chinchilla lanigera) buscaba comida en medio de las rocas, quedando inmortalizada por el lente del dispositivo (ver imagen).
El avistamiento de este roedor, una de las dos especies silvestres de chinchilla conocidas en el mundo (junto a la chinchilla de cola corta, también presente en Chile), tuvo una especial relevancia, pues se trataba del primer registro visual de esta especie fuera del área de influencia de la Reserva (con excepción de una pequeña comunidad aislada al norte de Coquimbo), confirmando de este modo la existencia de más colonias de uno de los objetos de conservación más amenazados de nuestro país, declarado en peligro de extinción desde 2008.

El hallazgo fue uno de los tantos descubrimientos del comité científico-técnico creado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, para proponer y definir el trazado de un nuevo corredor de conservación en la región de Coquimbo, el cual busca conectar las áreas protegidas de Las Chinchillas con el Parque Hacienda El Durazno, un predio ubicado a 16 kilómetros de la reserva, en la ciudad de Combarbalá.
Los corredores biológicos son espacios de conservación que conectan áreas de especial importancia para la protección de los ecosistemas, estableciendo zonas reguladas de influencia alrededor de éstas a fin de recomponer, entre otras cosas, la fragmentación de hábitats provocada por la actividad humana, una de las causas más frecuentes de la pérdida de especies en el mundo.
El corredor es uno de los hitos del “Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra” (PMST), una iniciativa coordinada por CONAF que tiene por objetivo “revertir el proceso de desertificación y degradación de los suelos en ecosistemas vulnerables, contribuir a la mitigación del cambio climático y potenciar el uso sostenible de la biodiversidad” mediante prácticas de manejo sustentable. El programa es parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales impulsada por el Estado chileno como parte de sus compromisos ambientales internacionales.
La misión del comité, conformado por investigadores del CAPES, CONAF, y del Instituto Forestal (INFOR), fue diseñar una metodología que permitiera hallar el perímetro más idóneo para el establecimiento de esta franja, que, a diferencia de un corredor biológico convencional, busca no sólo otorgar conectividad y facilitar el movimiento de especies animales y vegetales previamente aisladas, sino además conectar socialmente estos paisajes con la comunidades humanas que se benefician de él, dando énfasis a los usos sustentables de dichos ecosistemas.
Con ese objetivo, nos cuenta el investigador CAPES, Sergio Silva, “se realizó un análisis preliminar de los potenciales sectores a intervenir” en la zona que separa la Reserva Nacional Las Chinchillas y el Derecho Real de Conservación Hacienda El Durazno, territorios que, en sus palabras, “comparten dos pisos vegetacionales escasamente representados en el Sistema Nacional de Área Silvestres Protegidas (SNAPE) y que actualmente se encuentran fragmentados por actividades antrópicas, como minería, agricultura, ganadería, construcción de caminos, etc.”.
Una vez concluida esta etapa, que significó la interpretación de imágenes satelitales del lugar, la información recopilada debió ser corroborada en terreno, pudiendo disminuir la superficie potencial de la franja e identificar la composición de la formación vegetacional de manera más precisa.
Los corredores de conservación se componen de distintas zonas de influencia, cada una con funciones de conservación específicas. Las áreas núcleo, por ejemplo, representan el espacio primordial de la estructura, y son áreas protegidas de alto valor ecológico donde persisten y se desarrollan el grueso de las especies de flora y fauna aisladas. En este caso, tanto la Reserva Nacional Las Chinchillas como la Hacienda El Durazno son el refugio de diversas especies endémicas de nuestro país, muchas se las cuales se encuentran seriamente amenazadas, como la ya mencionada Chinchilla lanígera, el sapo de Atacama (Rhinella atacamensi), el cóndor (Vultur gryphus), el gato güiña (Leopardus guigna), el degú costino (Octodon lunatus), el puma (Puma concolor) y el lagarto de Müller (Liolaemus lorenzmueller).
Lo mismo sucede con las especies vegetales de ambas áreas, formaciones dominadas por especies arbustivas espinosas y suculentas como el carbonillo (Cordia decandra), el colliguay (Colliguaja odorífera), el ñinquil (Flourensia thurifera) y el guayacán (Porlieria chilensis), entre otras. Sólo en la Reserva Las Chinchillas se han identificado hasta ahora más de 27 especies vegetales con algún grado de conservación (7 de ellas gravemente amenazadas) y 105 especies de vertebrados, 88 de ellos nativos y 16 endémicos.
Sirviendo de enlace entre estas zonas núcleo, se encuentran las áreas buffer de conexión, que corresponden a lo que podría definirse como el corredor mismo, y que conectan entre sí fragmentos más prístinos de ecosistema original (denominados “hábitats sumidero”) que por su aislamiento requieren de la inmigración de individuos provenientes de las áreas núcleo para sustentar la población de las especies que allí habitan. Estos parches de vegetación, asimismo, sirven como refugios temporales de otras especies, facilitando el movimiento de éstas a través del corredor.
“El implementar un corredor entre zonas protegidas permite mejorar la capacidad de movimiento y la dispersión de los individuos de las especies de flora y fauna presentes en el lugar” explica el investigador CAPES y académico del departamento de Ecología de la Universidad Católica, Patricio Pliscoff. “Esto es fundamental, ya que a mayor dispersión hay más probabilidad de que exista flujo génico entre los individuos de una población, lo que tiene un impacto positivo para la persistencia de las especies, permitiendo mayor capacidad reproductiva y de adaptación a los cambios ambientales (por ej. sequias o cambio climático)”.
Pliscoff es parte de un proyecto paralelo, financiado por CONAF, que sirve de base investigativa y experimental al trabajo de instalación del corredor, y que busca evaluar e identificar áreas específicas de restauración del matorral xerofítico de valles y pies de monte en la zona preandina semiárida de la región de Coquimbo, estudiando los ecosistemas de referencia que debieran servir de modelo para fines de restauración de esta zona, así como el estado actual de aquellas áreas donde ha sido degradada.
Dicho proyecto, encabezado por el también académico de la Universidad Católica y asociado CAPES, Pablo Becerra, también se propone estudiar técnicas de restauración activa dirigidas a reducir la depredación de plantas (conocida como herbivoría) y el estrés hídrico del lugar, las cuales permitirían mejorar el éxito de la siembra y plantación de diferentes especies previamente identificadas como típicas de estos ecosistemas.
El mismo corredor, de hecho, contempla zonas de transición (denominadas “áreas buffer” o de amortiguamiento) entre las áreas núcleo y aquellos lugares donde se realizan actividades productivas tales como la ganadería y la agricultura. Su función es amortiguar los impactos de estas actividades hacia las áreas núcleo, permitiéndoles un mayor grado de resiliencia. En el caso del proyecto, se definieron dos franjas de 4 kilómetros alrededor de la Reserva Las Chinchillas y el Parque Hacienda El Durazno, bajo el criterio de proteger la existencia de poblaciones de chinchilla en los lindes de la primera, y de involucrar a las comunidades agrícolas aledañas a la segunda en la realización de prácticas de manejo ambiental y mitigación.
Para Sergio Silva, el principal desafío de diseñar corredores que cumplan eficazmente su rol de conectores de flora y fauna, es la obtención detallada de información relevante respecto de los componentes, flora, vegetación, fauna y medio humano de estos ecosistemas. Esto, para crear redes ecológicamente coherentes, teniendo en mente los objetos de conservación, y utilizando criterios adecuados de observación.
Para ello, los investigadores se enfocaron en “la búsqueda de aquellos fragmentos de vegetación que proporcionaban el hábitat para una amplia gama de plantas y animales” cuenta Silva, “además de sitios con características que pudieran servir de barrera natural para terrenos domésticos de recorrido de animales, poblaciones e incluso unidades taxonómicas. Por último, nos abocamos al encuentro de fuentes y sumideros que proporcionaran abrigo, nidificación o refugio para las especies, de modo que éstas pudieran salir a alimentarse en los hábitats adyacentes”.

“Fue en ese contexto” prosigue, “dentro de las labores de muestreos y monitoreo a los objetos de conservación propuestos (aves, carnívoros, reptiles, además de plantas y flores nativas), cuando detectamos la presencia de un individuo de Chinchilla laniger fuera de la Reserva Nacional, justo dentro del área destinada al corredor biológico, hecho que favorece y robustece el trabajo realizado”. Además de la chinchilla, los investigadores también pudieron comprobar la presencia del gato colocolo (Leopardus colocolo) pumas y zorros culpeo (Lycalopex culpaeus) en las zonas por donde pasará el corredor.
El proyecto, que acaba de entregar su informe final para su aprobación, constituye uno de los esfuerzos más importantes por instalar este tipo de instrumentos de conservación en la institucionalidad ambiental de nuestro país, que no cuenta hasta ahora con el concepto de corredor biológico en su normativa. De momento, como explica Patricio Pliscoff, sólo ha sido posible incorporarlo conceptualmente en el diseño y justificación de áreas protegidas.
“En nuestro país, la protección se ha entendido como algo estático que se asocia a un área con limites preestablecidos, por lo que el diseño de corredores y su aplicación como zonas de protección no ha sido adecuadamente desarrollado. La propuesta de una nueva red de áreas protegidas que incluyan áreas tanto del Estado como privadas en el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), puede ser un gran avance para la identificación e implementación de zonas de protección más dinámicas como los corredores biológicos, ya que se contara con mayores instrumentos de protección que los que existen en la actualidad”, detalla el investigador.
En cuanto a las próximas etapas del proyecto, el equipo CAPES continuará con el monitoreo de las distintas áreas que conforman el corredor biológico para evaluar su evolución y tomar las medidas para mejorar y restaurar las áreas más degradadas. Esto permitirá la sustentabilidad del corredor biológico a largo plazo y la permanencia de este tipo de ecosistemas, no sólo en Chile, sino en el mundo.
Texto: Comunicaciones CAPES
Foto: Sergio Silva, INFOR y CAPES