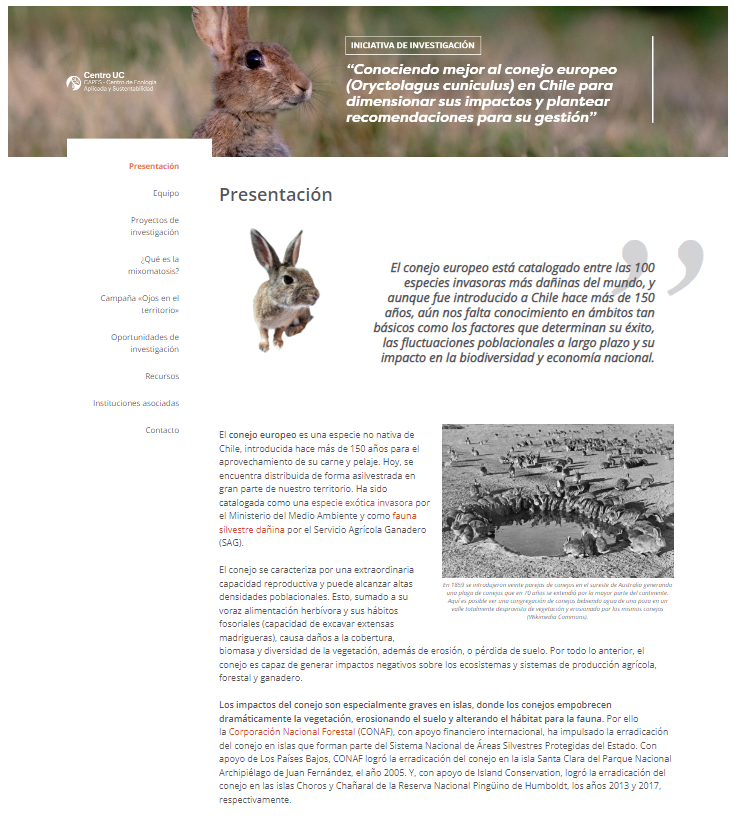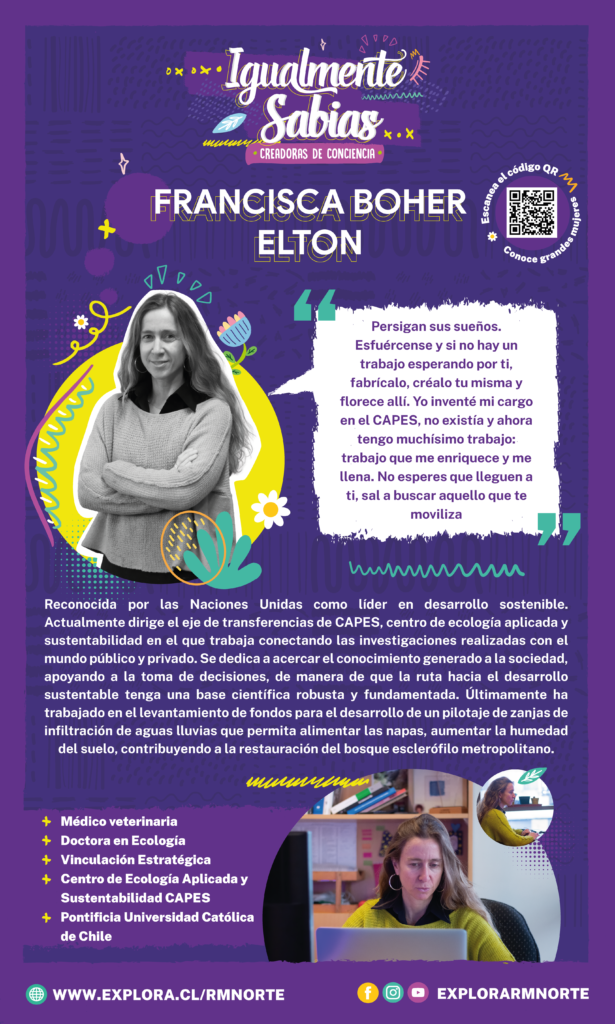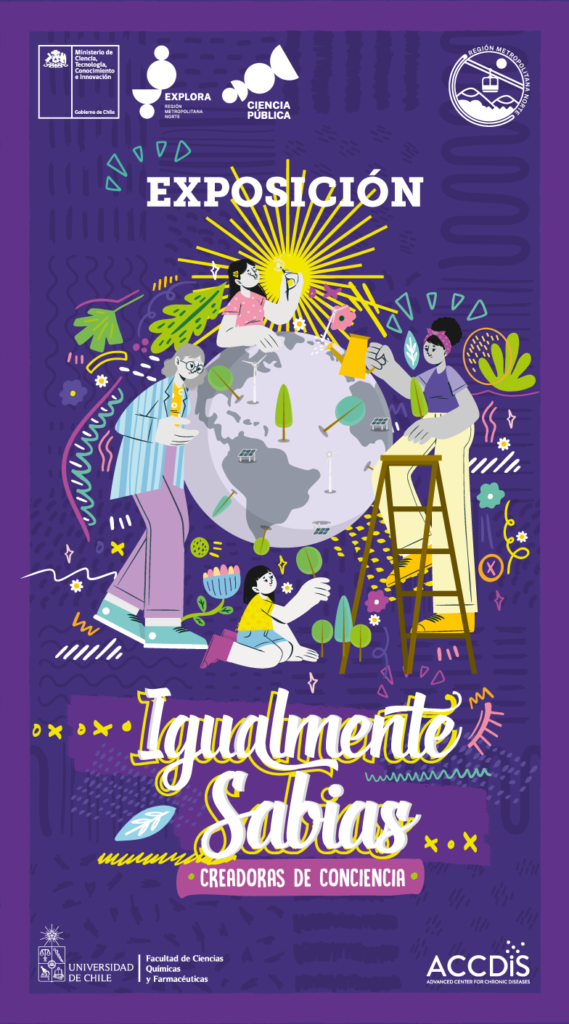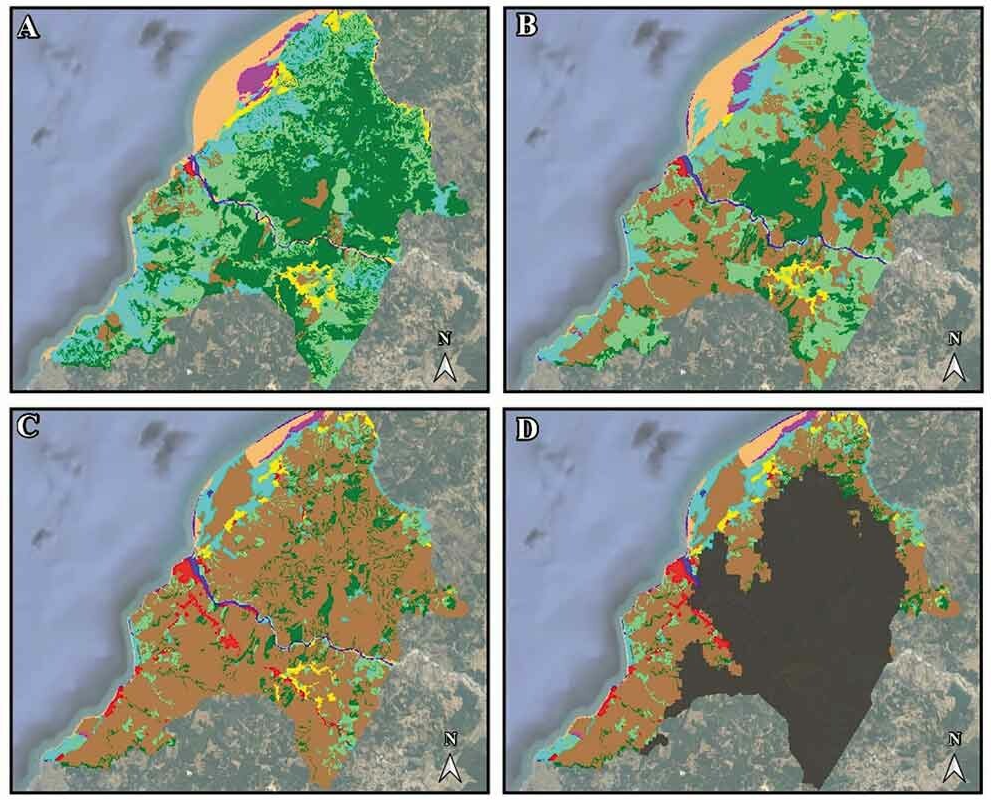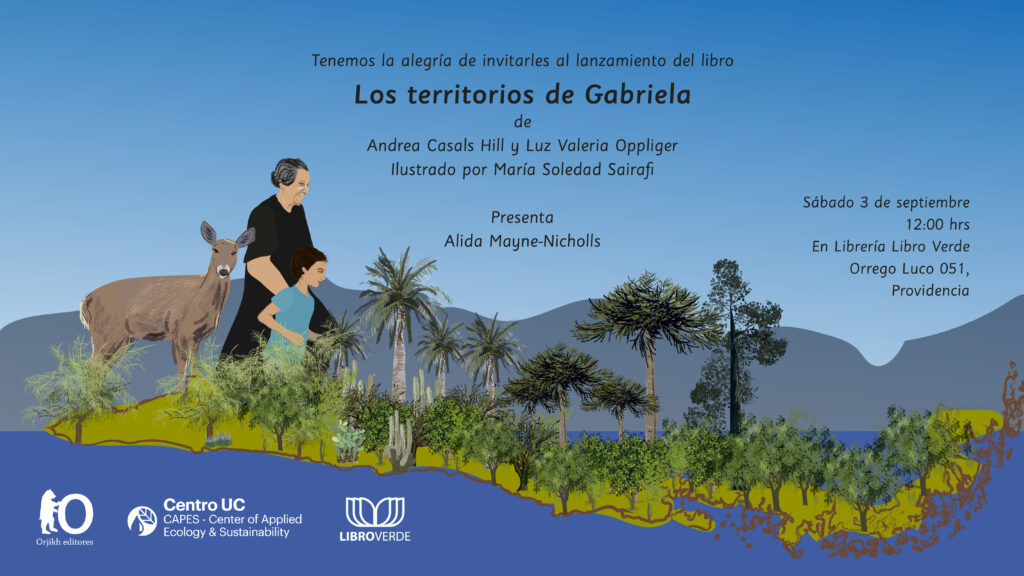Un nuevo paper CAPES entrega los resultados de una investigación iniciada en 2015 que buscó entender los gastos energéticos a los que se ven sometidos estos mamíferos durante la temporada reproductiva.

A fin de lidiar con las limitaciones impuestas por la crianza, las hembras lactantes de lobo fino antártico (Arctocephalus gazella) modifican tanto la duración como la frecuencia de sus salidas al mar en busca de alimento durante la temporada de reproducción, en comparación con las lobas no lactantes de la especie.
Así lo descubrieron un grupo de científicos nacionales e internacionales liderados por el biólogo Renato Borras, en una investigación co-financiada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), el Instituto Chileno Antártico (INACH) y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES).
El trabajo resume una investigación iniciada en 2015 que buscó entender los gastos energéticos a los que se ven sometidos los mamíferos durante el período de lactancia —cuando las hembras de esta clase deben alimentarse no sólo a sí mismas, sino que a sus crías recién nacidas— y los cambios de comportamiento que aplican para ajustarse a estos gastos.
Sus resultados fueron recientemente publicados en la revista Marine Mammal Science.
Más bocas que alimentar

La Colonia de Cabo Shirreff, en la isla Livingston, es la colonia reproductiva de lobo fino antártico más austral del mundo. Allí, cientos de madres de la especie se zambullen en las frías aguas del océano Antártico en pos del alimento que las nutrirá a ellas, y a sus crías, a través de su leche. Esto, bajo condiciones que ya de por si las ponen al límite de sus capacidades energéticas.
“Comparar entonces las hembras con cría con las hembras sin cría de la especie, permitía obtener mayor claridad de las diferencias conductuales entre ambas, las que pueden estar asociadas a cómo se alimentan durante la temporada reproductiva” explica Renato Borrás. “Esto último, también nos permitió desarrollar otros aspectos del proyecto, como definir las estrategias de alimentación de las madres en un ambiente difícil de predecir”.
La lactancia es el evento reproductivo de mayor costo en mamíferos. En el caso del lobo fino antártico —pertenecientes a la familia de los pinnípedos junto con focas, morsas, leones y elefantes marinos— ésta representa un tercio de su gasto energético total, lo que obliga a las hembras de algunas de estas especies a aumentar hasta cuatro veces su ingesta de alimento en los cuatro meses que comprende este período del año.

“Las hembras tienen a las crías y comienzan a hacer viajes de alimentación desde la costa hasta donde habitan sus presas (kril y peces, predominantemente)” cuenta Borrás. “Ahí, consumen la mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible, para luego retornar a tierra y amamantan a sus cachorros. En esta especie, esos viajes duran en promedio 3 o 4 días, por lo que necesariamente tienen que modificar su conducta para poder adquirir más energía casi al mismo tiempo que la gastan. En palabras sencillas, a estos animales no les queda mucho espacio para hacer grandes modificaciones y quedarse, por ejemplo, más tiempo comiendo”.
Para conocer estas modificaciones, los investigadores compararon las conductas de forrajeo de hembras lactantes con las de hembras no lactantes en un mismo momento del año, cuando las condiciones ambientales y la disponibilidad de alimento son iguales para ambos grupos. En ese sentido, el autor principal del estudio advierte que, “nosotros no medimos las diferencias en el costo energético de estos viajes cuando se tiene o no se tiene una cría. Lo que evaluamos fue cómo ajustan su comportamiento en estos viajes en función a tener o no tener cría”.
Viajes más breves, descansos más cortos
Usando los más de 20 de años de monitoreo llevado a cabo por el Programa de Recursos Marinos Antárticos (AMLR) del NOAA, el cual les permitió contar con la historia de vida de cada individuo muestreado, el equipo de investigación viajó a isla Livingston durante las temporadas 2015-16 y 2016-17, para observar in situ las laboriosas jornadas de caza y alimentación de las hembras de esta especie.
“Para la captura de individuos se arma un verdadero quirófano en la playa” cuenta Borrás. “Las hembras son sacadas del harem”, los que pueden llegar a más de 27 hembras para un mismo macho, “y rápidamente anestesiadas con una máquina de anestesia portátil, lo que implica que no recordarán que fueron capturadas. Bajo anestesia, tomamos muestras e instalamos estos pequeños instrumentos, que pesan menos del 0,01% del peso del animal, para monitorear los viajes que realizan a lo largo de estos meses (de diciembre a marzo)”.

Además, los investigadores monitorearon la llegada y la salida diaria de estos animales con radio transmisores VHF y visualmente, mediante largas caminatas por la playa. Los cachorros, así mismo, fueron marcados con pintura removible para poder evaluar cuantos de ellos sobreviven durante la temporada y cuánto crecen en función a la estrategia de cada madre.
De este modo, los científicos descubrieron que las hembras de lobo fino con cría realizaban, en promedio, viajes más estructurados a lo largo de la temporada reproductiva, traduciéndose en incursiones más breves en comparación con sus pares no lactantes, aumentando el número de viajes por temporada y maximizando las oportunidades de amamantamiento de sus cachorros.
“También” comenta Borras, “pasan poco tiempo de regreso con las crías, lo que permite, nuevamente, hacer varios cortos viajes durante la temporada en vez de pocos viajes largos. Además, modifican el tiempo que pasan buceando, lo que permite que adquieran más comida en menos tiempo”.

Las hembras sin crías que alimentar, en cambio, “están más relajadas. Se ven hembras que pasan harto tiempo alimentándose, otras poco tiempo o hembras que pasan mucho tiempo en la costa cuando regresan. Todo esto debido a que no tienen la restricción de retornar que implica el tener una cría. Entonces, lo que vemos aquí es un cambio en la conducta conducido por dos factores: el gasto energético implicado en la lactancia y la restricción de tener que volver rápido a la costa por la cría”, remata el investigador.

Pese a estos importantes hallazgos, el trabajo en un clima hostil no estuvo exento de dificultades, las cuales no sólo se limitaban a las inclemencias del tiempo, el aislamiento de la isla y las limitaciones de acceso. “Capturar hembras sin cría que no necesariamente van a retornar era más o menos nuevo y un desafío para todos” afirma Borras, “lo que implicaba un riesgo en la recuperación posterior de los instrumentos de monitoreo. Por lo mismo, es que la cantidad de hembras sin cría analizadas en nuestro estudio es baja; porque perdimos un par de instrumentos y porque tampoco podíamos, en ese primer intento, arriesgar perder más equipo. Estoy seguro de que, en el futuro, a medida que baje el costo de estas tecnologías, tendremos mayor acceso para observar, de mejor manera, el oculto mundo en el que se alimentan estas especies”.
Así y todo, este estudio es el primero de su tipo en registrar simultáneamente los patrones de sumersión de hembras silvestres lactantes y no lactantes de otaríidos durante la temporada reproductiva, permitiendo, de forma inédita, entender cómo estos animales ajustan su comportamiento debido a la lactancia. También participaron de él los investigadores CAPES Carla Rivera, José Miguel Fariña y Francisco Bozinovic.
Texto: Comunicaciones CAPES
Fotos: Renato Borrás