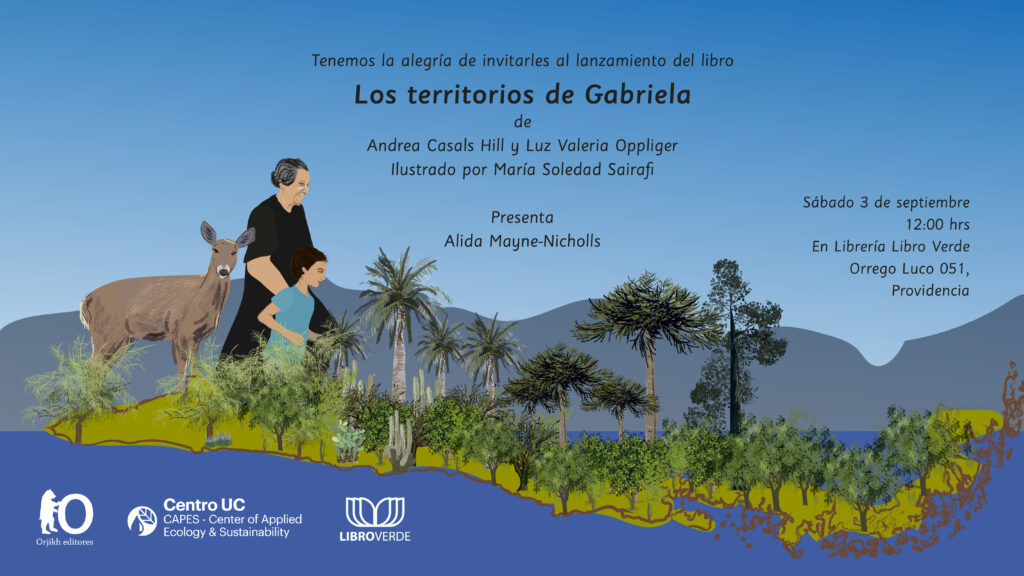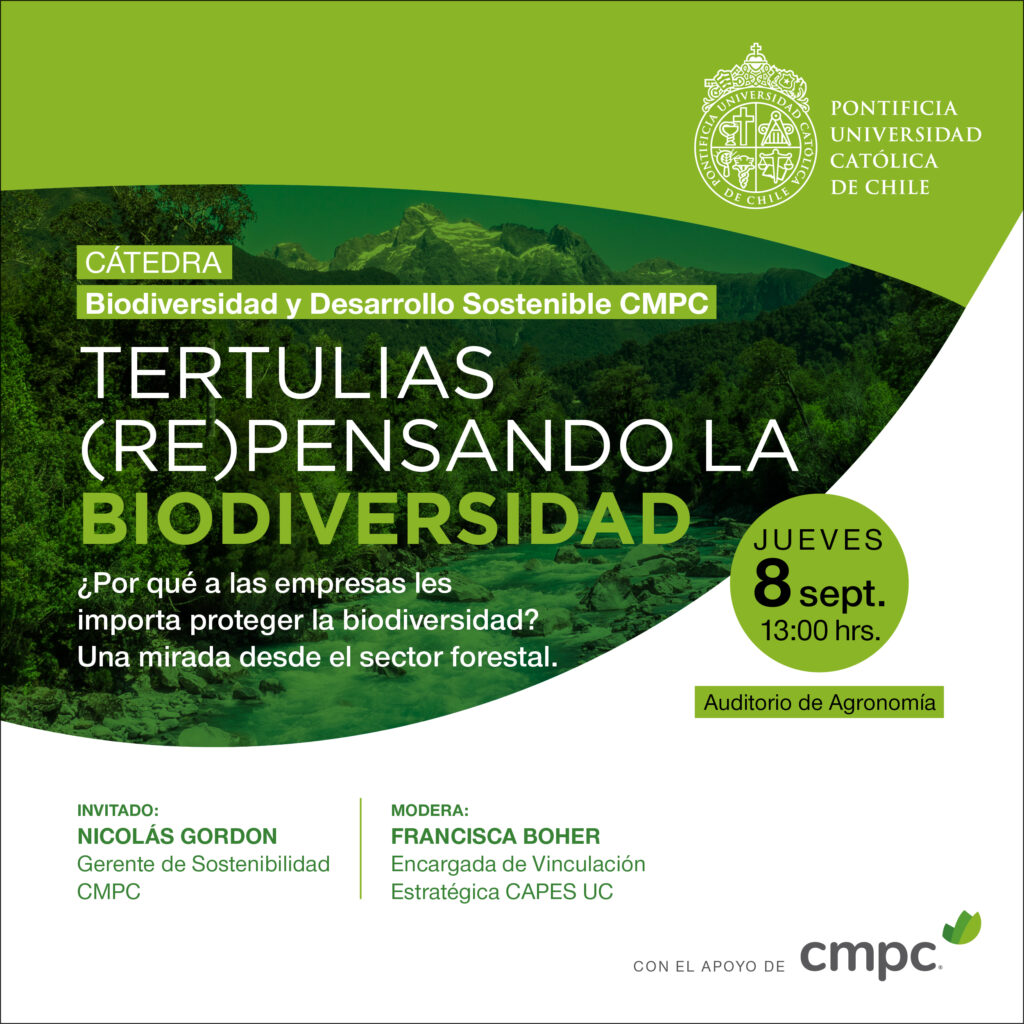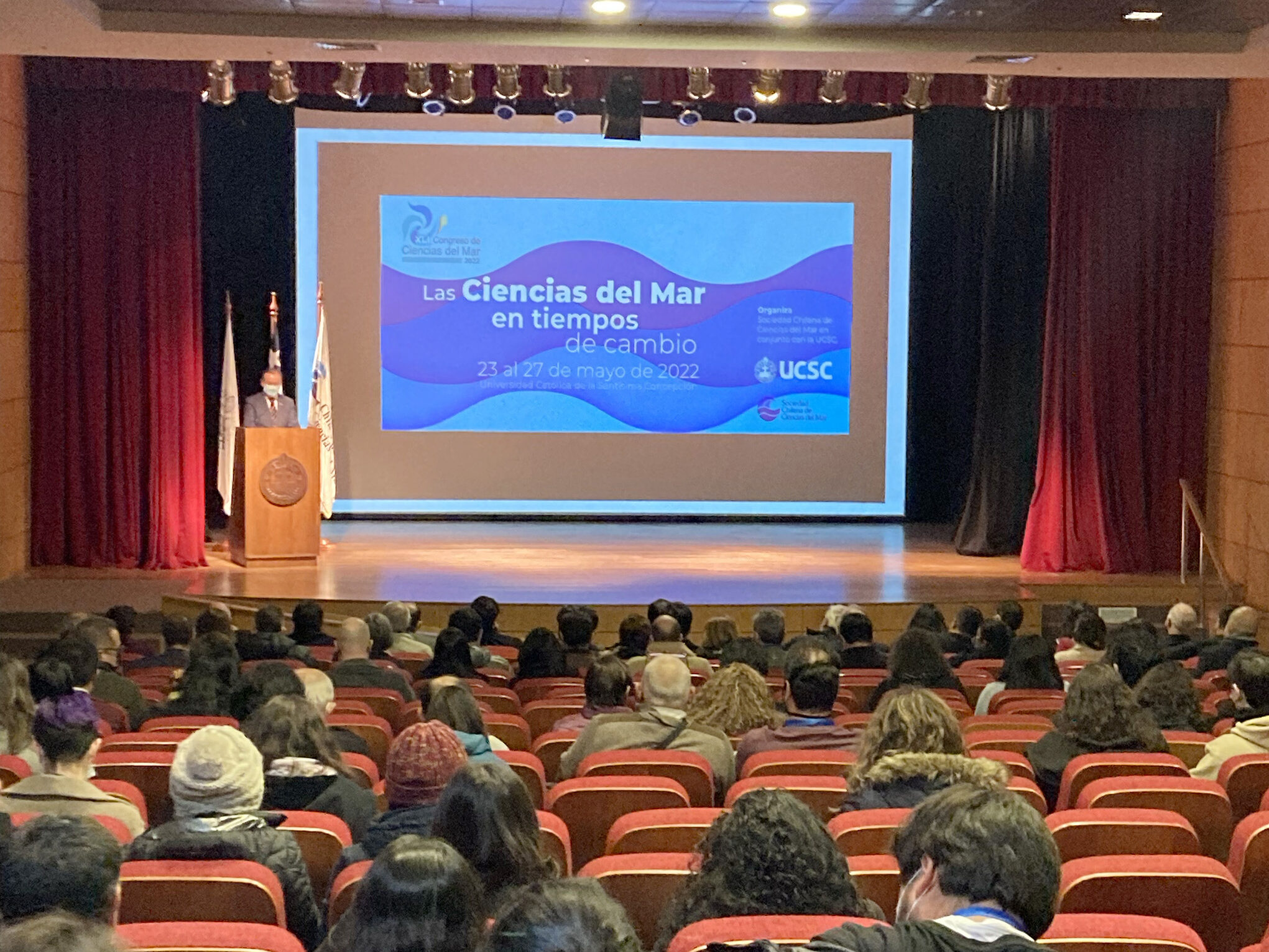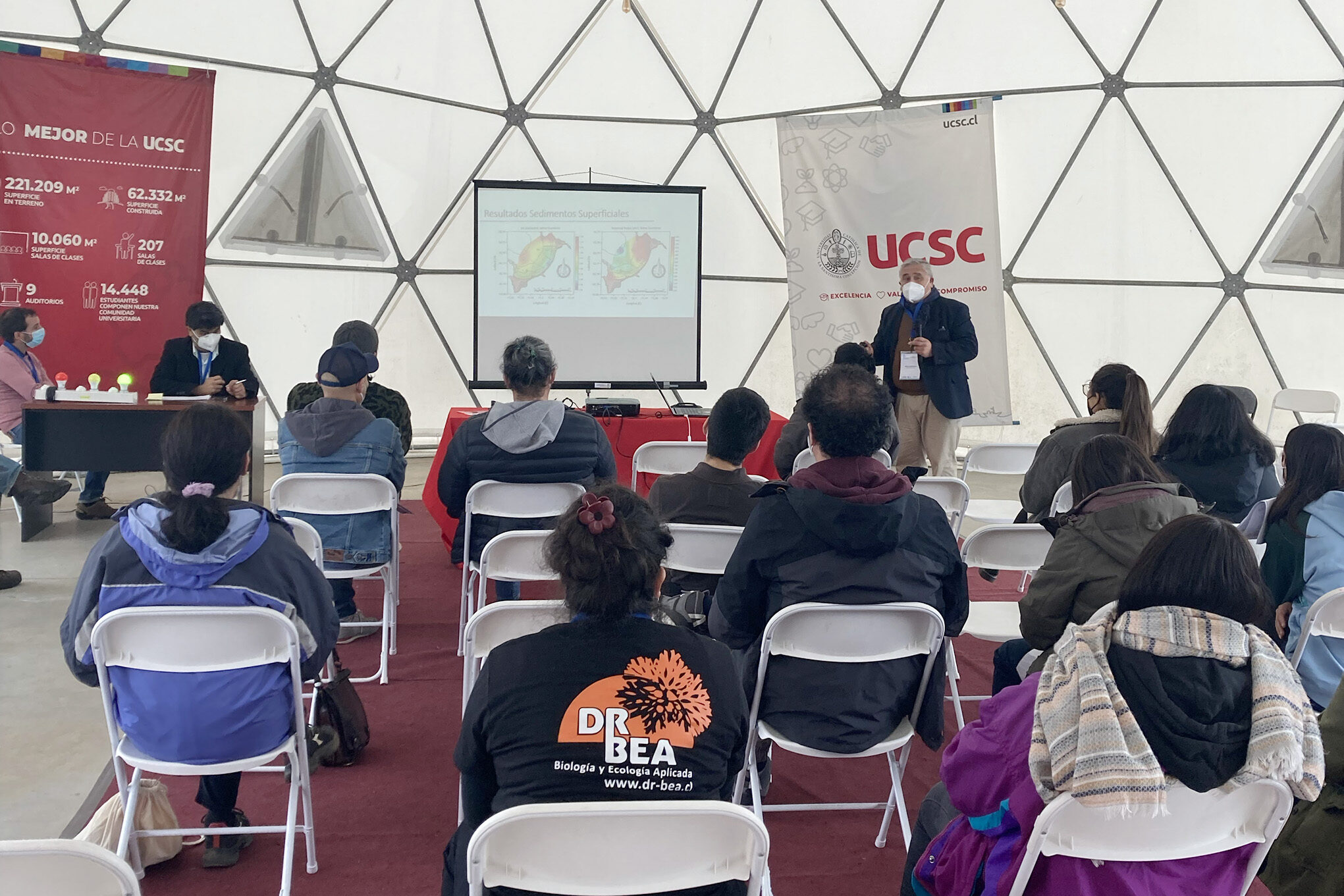El pasado 1 de julio, 24 jefes de Estado concluyeron su participación en la segunda versión de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos —originalmente planeada para 2020, pero celebrada este año en Portugal— con una declaración donde reconocieron el “fracaso colectivo” que significó el no haber alcanzado las metas para la protección de los océanos contenidas, y comprometidas, en el Objetivo número 14 de la Agenda 2030 Sobre Desarrollo Sostenible.
Entre estas metas, estaban el gestionar y proteger los ecosistemas oceánicos y costeros para el año 2020; reglamentar, para ese mismo año, la explotación pesquera; reestablecer, al menos al punto de su sostenibilidad, las poblaciones de peces diezmadas por estas prácticas, y resguardar, como mínimo, el 10% de todas las zonas costeras y marinas del mundo.
La llamada “Declaración de Lisboa” también incluyó la siguiente confesión por parte de los mandatarios: “estamos profundamente alarmados por la emergencia global que afecta a los océanos. Los niveles del mar están en aumento, la erosión costera empeora, y el océano se vuelve cada vez más cálido y ácido. La contaminación marina crece a un ritmo alarmante, un tercio de las reservas de peces son sobrexplotadas, la biodiversidad marina continúa decreciendo y aproximadamente la mitad de los corales del mundo se han perdido, mientras que especies exóticas invasoras presentan una amenaza significativa a los ecosistemas y recursos marinos”.
Estas palabras, las últimas en una serie de declaraciones cuyo carácter catastrófico suele repetirse cada vez que se suscitan este tipo de conferencias, no son más que ecos de lo que buena parte de la comunidad científica lleva años informando, los riesgos de un escenario que, de continuar, no sólo afectará irremediablemente la vida en estos ecosistemas marinos, sino que también supondrá la pérdida de una fuente de alimentos fundamental para millones de personas hoy, y para toda la humanidad, en el futuro.
Así lo corroboró al menos un grupo de investigadores internacionales en un trabajo recientemente publicado en la revista Global Food Security, donde delinearon un conjunto de medidas “imperativas” para asegurar que los alimentos provenientes de ecosistemas marinos y de agua dulce, también conocidos como “alimentos azules”, sirvan a futuro como una fuente de nutrientes sostenible para una población mundial en constante crecimiento.
Un océano de oportunidades
“Los alimentos azules juegan un rol central en la seguridad alimentaria y nutricional de billones de personas, y se volverán mucho más importantes a medida que el mundo busque crear sistemas alimentarios justos que soporten la salud de los humanos y del planeta”, afirman en su trabajo.
Esto, en primer lugar, porque los alimentos de origen acuático son increíblemente diversos: más de 2.500 especies de animales, plantas y algas son parte de la dieta humana diaria, aportando micronutrientes vitales para prevenir eventos como la mortalidad materna e infantil, problemas de crecimiento y déficits cognitivos durante la formación temprana. Suponen, además, una fuente de proteínas y grasas magras más sana que aquella proveniente de la ganadería terrestre, ayudando a reducir el riesgo de obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Para el medio ambiente, de hecho, este tipo de alimentos también parecen ser una alternativa real y ecológicamente viable: “los alimentos azules suelen tener huellas ambientales más pequeñas que otras fuentes de comida animal”, comentan los autores, aunque son cautos en reparar que, en este caso, “los detalles importan, pues las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos sobre la vida silvestre pueden llegar a ser bastante altos en el caso de sistemas como el de la pesca de arrastre o sistemas acuícolas pobremente regulados”.
Pese a sus múltiples beneficios, los alimentos azules siguen siendo escasamente considerados en el diseño de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes alrededor del mundo, aun cuando expertos y expertas de todos los rincones del globo han abogado por la necesidad de diversificar estos sistemas.
Para Stefan Gelcich, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, y uno de los autores de este trabajo, esto se debe a que “los alimentos azules han sido vistos desde la perspectiva económica de los recursos naturales, pesqueros o acuícolas”, por ende, la atención sobre ellos se ha centrado en el potencial meramente productivo que ofrecen, su rol en el PIB o en exportaciones. “El cambio importante, es que se consideren como partes integrales de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos” agrega.
Para alcanzar esa integración, no obstante, los tomadores de decisión deben antes superar múltiples desafíos. “Las pesquerías silvestres tanto marinas como de agua dulce necesitan ser mejor valoradas y reconstruidas” comentan los investigadores, “en tanto muchas reservas de peces han sido severamente agotadas y algunas de sus tecnologías poseen altas huellas medioambientales”.
A estas amenazas, se suman estresores ambientales como los enumerados por los autores de la Declaración de Lisboa, la inequidad económica, étnica y de género de la que adolecen hoy estos sistemas alimentarios, y la opacidad que existe hoy a la hora de fiscalizar buena parte del comercio y distribución de estos alimentos, impidiendo tanto a las autoridades como a los consumidores detectar los impactos ambientales y las violaciones a los derechos humanos en que incurren sus proveedores.
Atendiendo a estos desafíos, y basados en un informe presentado en 2021 por estos mismos investigadores como parte de una iniciativa internacional que buscó evaluar el estado actual de los océanos del mundo, el trabajo también enumera algunas de las políticas más urgentes a implementar por gobiernos y tomadores de decisión encargados de modelar y gestionar los sistemas de producción y distribución de alimentos.
“La demanda por alimentos marinos ha incrementado, y se proyecta que lo seguirá haciendo” explica Gelcich, también académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera, SECOS. “En este sentido el desafío es poder avanzar hacia una pesca sostenible, apoyando al sector pesquero artesanal, y apuntando hacia sistemas de gobernanza que incorporen una visión donde las dimensiones socio-ecológicas de los sistemas alimentarios jueguen un rol importante”.
Es así como, en su trabajo, Gelcich y el resto de los autores definen tres ejes esenciales por los cuales políticas alimentarias de productos acuáticos a nivel nacional o global debiera orientarse: 1) la integración de los alimentos azules a los procesos de toma de decisión de políticas, programas e inversiones, de modo de permitir un manejo efectivo de su producción, consumo y comercio justo[DS1] ; 2) entender, proteger y desarrollar el potencial de los alimentos azules para terminar con la malnutrición mundial, promoviendo la producción de alimentos accesibles, asequibles y nutritivos, y 3) apoyar el rol central de los actores de pequeña escala dentro de estos sistemas, generando planes y presupuestos que respondan a sus necesidades, circunstancias y oportunidades diversas.
En el trabajo, los autores detallan las distintas dimensiones de estos ejes, indicando los problemas asociados a cada uno de ellos y el tipo de políticas orientadas a su correcta atención y solución.
El caso de Chile
¿Y qué pasa con Chile y sus 6.435 kilómetros de costa? Gelcich cuenta que, pese al rol central que juega el mar en la vida y destino de nuestro país, su situación en el panorama global no es muy distinta a la de la mayoría de las regiones del globo. “En Chile la situación es parecida” cuenta, “estamos dentro de los 10 países que producen más alimentos del mar, pero los hemos estado comprendiendo esencialmente como recursos económicos. El comenzar a comprender a la pesca y acuicultura como un sistema alimentario es importante para avanzar hacia una visión más equitativa en la distribución de los beneficios tanto económicos, sociales y nutricionales que otorgan estos alimentos”.
Las señales, al menos, están apuntando a esta comprensión. En otra reunión de líderes mundiales celebrada en junio, esta vez la versión 2022 de la Cumbre de las Américas, Chile impulsó y concretó la creación de la “Coalición América por la protección del Océano”, integrada por otros siete países de la región (Canadá, EE.UU., Costa Rica, México, Panamá, Colombia y Perú) y la cual busca generar espacios de colaboración, cooperación y coordinación a nivel político sobre Áreas Marinas Protegidas de todo el continente y conservación del océano. Mientras tanto, en la misma Declaración de Lisboa, los jefes de Estado firmantes comprometieron más de 1.000 millones de dólares para la creación, ampliación y gestión de áreas marinas protegidas y la conservación de los océanos.
Es de esperar que algunos de estos esfuerzos también apunten al aseguramiento del potencial de estos mismos océanos para alimentarnos de una manera sana, segura, y sustentable.
Texto: Comunicaciones CAPES
Créditos imagen: Susana Cárcamo